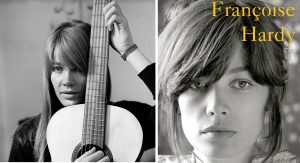Confesiones
En sus comienzos, los blogs fueron en su mayor parte visiones de alguien sobre lo que pasaba a su alrededor o un dietario de su propia vida, que si está bien contado es interesante el de cualquiera. Luego se fueron especializando y algunos han llegado a ser referencias sobre distintas materias. Cuando abrí el mío, en 2008, de alguna manera quise sustituir aquella columnita diaria, Al reverso, que durante años escribí en la página 2 de Canarias7, al lado del chiste de Morgan.

Quise llamarlo BARDINIA en alusión al espacio literario en el que transcurren varias de mis novelas. Era diario y cortito, como el mencionado artículo del periódico de papel, con el que tanto me ejercité en la síntesis, porque en medio folio tenía que exponer, desarrollar y concluir una idea alrededor de un asunto de actualidad. En el blog, pronto empecé a extenderme algo más en el tamaño y a espaciar la periodicidad. Se convirtió en un cajón de sastre en el cabía cualquier tema y todos los enfoques, si bien hice algunas series como el de Cartas a Galdós, que saqué en diez domingos consecutivos. Y he continuado, pero nunca he distanciado una entrada de otra más allá de una semana.
Ahora estoy dándole vueltas a una nueva serie. Dentro del blog tendría su propio espacio, porque me ronda la idea -que no sé si cristalizará- de contar episodios de nuestra historia entre la realidad y la ficción, al modo de Crónicas del salitre, en el que sea posible transformar en personajes al Mariscal Montgomery, a Willy Brandt a María Callas o a Igor Stravinski en la playa del sur de Gran Canaria aledaña a un hotel de muchas estrellas; un juego literario que, como las mencionadas anteriormente, diera una visión -mi visión- de cómo yo imagino que fueros algunos hechos, y en los que tal vez exagere o me quede corto, porque la historia completa nunca la sabremos sobre nada. Y les cuento esto porque es mi espacio público más personal, y quién sabe si me puede la pereza y al final no se materializa. Incluso merodea el título genérico de la serie, que podría llamarse Nuevas Crónicas del Salitre, o Quién sabe si es verdad, o…