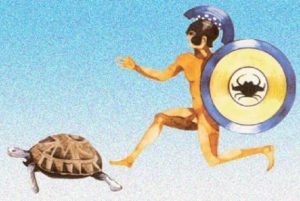El respeto a la muerte
Hace muchos años, era frecuente que se viajase a Hispanoamérica a realizar una especialidad médica, por razones que desconozco, que bien pudiera ser que el embudo del MIR aquí era muy estrecho o bien que hubiera alto prestigio en determinados hospitales de allá. El caso es que entonces, a través de un amigo común, hablé mucho con dos doctoras que habían tenido esa experiencia, y lo que más me sorprendió es que habían constatado que en Europa la vida se valoraba muchísimo, y la medicina y la cirugía se andaba con pies de plomo antes de aplicar tratamientos o realizar operaciones, mientras que en los hospitales en los que ellas habían trabajado en Buenos Aires se entraba a saco, y ya se vería luego cuál era el siguiente paso. La conclusión a la que llegaban era que la mortalidad quirúrgica era mucho mayor allá, y la sociedad lo tenía perfectamente asumido.

Aunque las grandes ciudades latinoamericanas son comparables en adelantos tecnológicos con las europeas, lo que probablemente hacía que la muerte se enfrentara con una naturalidad que a nosotros nos parecía excesiva (cuando no escalofriante) era la historia como naciones en las que ese espíritu pionero forjó un ADN colectivo que tenía claro que a menudo había que jugársela, y a veces se perdía. Y aunque la mayor parte de aquellas naciones se construyeron desde el catolicismo español y portugués, con grandes inmigraciones italianas en el Cono Sur, el sustrato aborigen se metió en la conciencia colectiva, aun cuando, en algunas zonas hubo feroces exterminios de indígenas. Como diría irónicamente Manuel Picón en su trabajo Caraballo mató un gallo, “los indios metían mucho ruido y no dejaban dormir. Hubo que degollarlos; algunos murieron”. Murieron indios en diversos genocidios, pero incluso ahí, permaneció su idea de que la muerte es un elemento más de la vida.
En estos días, ha saltado la noticia de que se ha detectado en el Reino Unido (ya ha viajado a otros países) un adenovirus que ataca al hígado de niños menos de 10 años, y la OMS ya cuenta 170 casos en todo el mundo. Es muy grave y todavía no está claro en las informaciones que llegan que tenga algo que ver con la covid, por lo cual hay todavía mucha confusión. Hace unos años, cuando se trajo a España a un misionero enfermo de ébola y luego hubo un contagio en una enfermera que lo atendió, se armó un follón mediático considerable, y todos estuvimos pendientes de la evolución del misionero evacuado, y de la enfermera contagiada. Y aquello pasó, y cuando nos ha llegado la covid hemos contado los muertos a miles, y tal vez esa constatación de la facilidad con que se puede perder la vida nos ha hecho perderle el miedo a la muerte o al menos tratarla como algo que forma parte de lo cotidiano. Tal vez por eso ahora sea posible que vivamos con precaución, pero sin restricciones, con cifras con las que hace tan solo un año se detenía por decreto el funcionamiento de la sociedad. El peligro no ha cambiado, pero sí la percepción que tenemos de él.
Lo que sí debieran tener en cuenta quienes tienen conocimiento y responsabilidades políticas o sanitarias, que ese respeto por la vida que antes teníamos es algo que deberíamos recuperar, porque la vida es un bien único y no podemos jugárnosla cada día, a ver quién saca más rápido el revólver, por un tramposo trío de sietes, como los buscadores de oro del Klondike o del río Sacramento californiano. Cuando alguien así habla para los medios, debe pensar en la sensibilidad de sus posibles oyentes, porque he oído decir, de boca de responsables supuestamente cualificados, que tampoco es para tanto, que solo ha muerto un bebé en el Reino Unido. Estadísticamente es un dato positivo, pero habría que ponerse en el lugar de la madre y el padre del bebé fallecido, para ellos es como si el planeta se hubiera partido en dos.
Así que, cuidado, investigación, socialización y todo lo que quieran. La muerte es un hecho que forma parte de la trayectoria de los seres vivos, sea un vegetal, un animal o un ser humano, tal y como se definía en los manuales de las viejas enciclopedias (nacen, crecen, se reproducen y mueren), pero precisamente por eso merece respeto y sensibilidad.