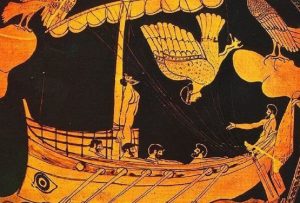La verdad y la burocracia
En medio de tantos datos, resulta difícil opinar, tan solo se me ocurre preguntar. Los datos son gélidos, los hechos son incoloros, pero las interpretaciones que se hacen de ambos los calientan y les dan colores. Me temo que tanto debate sobre cada uno de los detalles acaba creando una burbuja que se parece mucho a la desinformación. Y las preguntas surgen porque ya uno no sabe a quién creer. He decidido que no voy a entrar en ningún debate sobre datos porque confieso que carezco de la preparación y el conocimiento de los hechos para poder expresar una opinión estimable. Me limito a seguir las indicaciones y a esperar que no se equivoquen esas personas en las que confío y que están hoy a los mandos.

Uno de los monstruos que me rondan la cabeza es la burocracia. España tiene un sistema muy burocratizado, que se supone sirve para que haya un control sobre lo que se hace en las administraciones públicas. El problema es que, como cualquier sistema, incluso el creado con la mejor intención, puede pervertirse, y resulta que en la cadena burocrática alguien, por ineptitud, prepotencia o mala fe, puede detener un proceso que necesita urgencia. Luego están los plazos, que se hacen interminables para la mayoría de los trámites. Para colmo de males, este sistema tan laberíntico, pensado para generar transparencia en lo público, ha demostrado no ser tan eficaz, puesto que no ha impedido corruptelas por doquier.
Hablo de la burocracia porque he leído que algunas industrias químicas canarias han detenido su producción habitual para dedicar su esfuerzo a la producción de elementos que ahora son de primera necesidad y escasean. Uno ejemplo de ello es el alcohol, y resulta que informan que todavía no pueden ponerse a producirlo porque faltan trámites que lo autoricen. En la época de Internet y en un momento de urgencia, me pregunto si no es posible agilizar esos trámites, y ya que el Estado de Alarma decretado da poderes extraordinarios al Gobierno, nada costaría aminorarlos. Y lo mismo sucede en otras vertientes de la actual crisis. Entiendo que los productos sanitarios necesitan muchos controles para evitar que sea peor el remedio que la enfermedad, pero en la mayoría de estas tardanzas el problema es únicamente burocrático. Escribió Mario Benedetti, criticando la enrevesada e interminable burocracia de su país en sus Poemas de la oficina: “Uruguay es la única oficina del mundo que tiene categoría de república”. España debe ser algo así, solo que en este caso es monarquía parlamentaria.
Otra de las cosas que descorazonan a la gente es ver cómo se pasan la pelota unos a otros. No entiendo cómo, en un momento de la gravedad del que vivimos, aquí, allá y acullá sigan apareciendo los dientes afilados para tirarse a la yugular del otro. Esa idea generalizada de culpar a “los otros” y exculpar a “los tuyos” me parece de un infantilismo de parvulario. No estamos en situación de dividir, sino de sumar. No sé si el Gobierno acierta o se equivoca en esto o en lo otro, pero creo que quien piense que se puede hacer mejor que aporte sus ideas, y tendría que tomarse en consideración lo que dice, porque se supone que todos queremos lo mismo. Pero veo que no, que algunos ya están “trabajando” para el día después, tratando de aprovechar el río revuelto para sacar ventaja electoral. ¿Pero es que ahora mismo hay quien piense en elecciones? Ni en un desafío tan tremendo se olvidan de sus banderas, sus rencores y sus mentiras, porque la mentira tiene un caldo de cultivo perfecto en medio de tanto ruido.
Así que, lo que necesitamos ahora es unión y eficacia. Quien no quiera arrimar el hombro que no estorbe, pero lo que se está haciendo es un mal servicio al país con cuyo nombre se les llena la boca. La responsabilidad del gobierno es mucha, pero también lo es la de las demás fuerzas políticas, puesto que todos juntos representan la soberanía del pueblo. Es la hora de la verdad, y este pueblo está dando sobradas muestras de solidaridad, generosidad y abnegación, lo cual me lleva a recordar el famoso verso del Poema del Cid, “¡Oh, Dios, que buen vasallo / si hubiese buen señor!”. Los españoles merecen una clase dirigente a la altura de los valores que demuestran una y otra vez; ahora también. Luego que sigan jugando a sus guerritas, pero ahora solo hay un objetivo, el más importante: la vida.