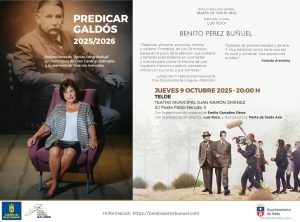Vivir un mundo paralelo
En los últimos años, la salud no ha sido mi fuerte, he pasado por diagnósticos y tratamientos complejos y molestos (no nos vengamos arriba cuando hay tanto sufrimiento irracional en nuestro mundo), pero todo se supera, y en cada momento tenía claro si me dolía, tenía náuseas, ardor como si me hubieran hecho a la parrilla o me entraba una migraña insoportable. Quiero decir que identificaba todo lo que sentía, y continuaba siendo un misterio ese virus que venía de China, que por fortuna pude evitar en mis peores momentos, porque pillarlo no habría ayudado. Y la gente que había pasado por ese virus que paralizó el planeta me lo describía siempre de una manera distinta, aunque no podían explicar qué había de diferente a cualquier otra dolencia.

Ahora ha entrado en mi casa la Gripe A, y ha sido un tiempo muy complicado. Cuando pasamos unos días en estado febril, es como si el mundo funcionara de otra manera. Los últimos diez días he vivido la experiencia de la gripe, que muchas personas entienden como una enfermedad menor. No es así, si el virus te pilla fuerte, la fiebre puede ser muy alta y los problemas respiratorios muy complejos, incluso peligrosos. Se pasa muy mal, por lo que siempre aconsejo que, siempre que sea posible, se vacunen contra la gripe estacional.
Menciono esa circunstancia personal porque es algo que nos deja fuera de circulación. Durante esos diez días que menciono, han sucedido cosas muy importantes, de un calado tremendo, tanto en España como en el mundo. Se ha producido el cese de los bombardeos continuos en Gaza, ha habido una visita importante de Zelenzki a Washington, se ha programado una entrevista entre Trump y Putin en Budapest y, en fin, están sucediendo muchas cosas que, cada una por sí misma, son de una importancia tremenda, y ya podemos imaginarnos el peso que tienen todas a la vez.
Lo curioso es que, mientras todo eso sucedía, yo estaba en Urgencias, aliado con la bombona de oxígeno, o en casa bajo los efectos de una fuerte medicación y con fiebre alta que tardó una semana en desaparecer. Escuchaba la vida con sordina, como si estuviese viendo una película en la clandestinidad. Cuando hablaba con alguna persona a través del teléfono (casi siempre por medio de mensajes escritos) percibía el mundo como algo irreal, y lo más tremendo es que, cuando se está en una situación complicada o dolorosa, lo único que nos preocupa es la supervivencia. El único interés era el de respirar.
Todo esto me hace volver a esa idea de que no nos damos cuenta de la ausencia del bienestar físico hasta que lo perdemos. Vamos por la calle, nos cruzamos con personas que caminan con muletas o en silla de ruedas y nos pasan desapercibidas. Solo cuando esas carencias nos ocurren a nosotros nos damos cuenta de la necesidad de que la accesibilidad sea buena, de que la gente pueda moverse sin problemas insalvables. Y no nos enteramos de que hay personas atrapadas en pisos con muchas escaleras donde el resto de la comunidad se niega a arreglar un ascensor que se ha roto. Este tipo de cosas deberían estar legisladas y con capacidad ejecutiva siempre. Los Ayuntamientos debería tener el derecho y la obligación de solventar esas necesidades, pero por lo que se ve andan muy ocupados con los carteles del Carnaval o el enésimo festival con nombre en inglés y pagado con dinero público, mientras que no hay capacidad jurídica para salvar a una ciudadana secuestrada por las circunstancias.
Ahora, tras una larga semana viviendo como de prestado, he entendido eso que no podían describir los contagiados. Independientemente de la agresividad diferente de las sucesivas cepas, me hablaban de vivir como flotando. Y esa es la sensación, como si pisaras un suelo de goma, o una cama elástica. Se va la fiebre pero sigues con la cabeza zumbada, con una sensación indefinida que no es sueño, pero tampoco vigilia. Algo distinto que nunca había sentido. Y yo he sido afortunado, porque nos hemos contagiado a la vez las dos personas que habitamos mi casa, no sabemos dónde ni cómo, ni parece que eso le interese a nadie. Y encima nos pilló con una compra grande recién hecha, así que no hemos necesitado ayuda (aunque ha habido amigos en estado de alerta, lo cual da mucha seguridad) y, al estar contagiados los dos, no había que tomar precauciones. Hay una receta mágica que te cuentan por teléfono: no salgas, descansa, toma paracetamol hasta que no haya fiebre y si tienen dificultades serias para respirar vete a urgencias. Vale, y si te rompes una pierna también.
Así que, cuando somos dos zombis es menos aburrido que cuando se está solo. Tengo también la sensación de que al planeta entero le importa un carajo todo esto, pues no consta en ninguna parte que estas dos personas estén enfermas. Pero eso me hace pensar que yo también estoy en mis cosas mientras otras personas sufren. Lo digo porque, al tipo que lleva la cuenta de los contagios, cuando tenga que pasar la factura a la OMS, le faltarán dos contagiados por aquí, y algunos más por allá, y entonces los datos estarán falseados. Y ya es creerse importante que contabilicen un contagio cuando en medio mundo la gente muere de las formas más crueles y tampoco parece que eso le quite el sueño a quienes podrían evitarlo. Seguimos igual, esto que nos pasa aquí con guante blanco, pasa a millones de seres humanos, inermes ante plagas como el paludismo, el sida, el ébola, las guerras o el hambre. Pero eso a nadie le importa, y supongo que, a estas alturas, el tipo que durante el COVID contaba los contagios debe estar en el paro, porque los únicos contadores que importan son los que amasan dinero manchado de corrupción, sangre y avaricia.
Así las cosas, me viene a la mente la escena de Casablanca en la que Rick (Bogart) le dice a Ilsa (Ingrid Bergman), que mientras el mundo se rompe en pedazos poco importa el sufrimiento de una pareja perdida en el noroeste de África, y digo yo que menos todavía otra a la que el reparto del súper o un amigo solidario le lleva la compra a la puerta. Y esa es la dinámica de este tiempo, en la que los sin techo son mera estadística, la soledad de los ancianos viene de serie y el abandono es connatural en una sociedad enferma, y esta enfermedad -el egoísmo- sí que es grave.