La faceta política de Domingo Rivero
Da la casualidad de que el poeta Domingo Rivero (1852-1929) falleció el 8 de septiembre, Día del Pino, hace 81 años, y por ello y por otras razones lo traigo hoy a esta página. Domingo Rivero ha sido durante casi todo el siglo XX tenido como el D’Artagnán de los tres mosqueteros que fueron Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón. Eran cuatro los poetas, aunque Rivero era mucho mayor que los otros tres, y acaso por eso y porque dio en vida poca obra a la estampa se ha tardado mucho en reconocer su obra. Desde siempre hemos conocido el bellísimo y profundo soneto Yo a mi cuerpo, pero la obra del poeta, aunque no amplia, sí que es mucho más extensa de lo que en principio se podría suponer. Por fortuna, sobre todo después de la aparición de sus poemas en la Biblioteca Básica Canaria en las postrimerías del siglo XX y los trabajos en torno a su obra realizado por distintos estudiosos (especialmente Eugenio Padorno), la voz de Domingo Rivero está ocupando el lugar que le pertenece en razón de la obra y su tiempo.
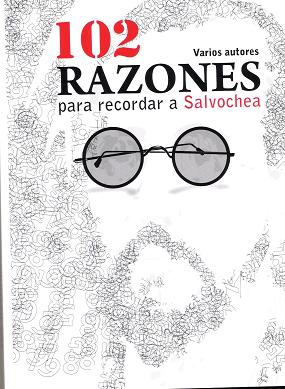 No voy a entrar en valoraciones y análisis de su poesía, puesto que doctores tiene La Iglesia, pero sí que haré notar cómo hasta la fecha apenas se ha hablado de la trayectoria política de Domingo Rivero, pues no olvidemos que estamos hablando de uno de los fundadores de la Juventudes Republicanas en Las Palmas en el año 1869, en plena vorágine republicana, pues sólo un año antes había sido derrocada Isabel II. Su vida se movió entre la amistad con los tres poetas citados y la discreción exigida por aquella sociedad a un Relator y Secretario de la Audiencia de Las Palmas, por lo que, una vez pasados los impulsivos movimientos de juventud, mantuvo un silencio político que ahora sabemos que era impuesto, ya que en sus poemas se refleja esa inquietud política que lo arrastró en su época de veinteañero.
No voy a entrar en valoraciones y análisis de su poesía, puesto que doctores tiene La Iglesia, pero sí que haré notar cómo hasta la fecha apenas se ha hablado de la trayectoria política de Domingo Rivero, pues no olvidemos que estamos hablando de uno de los fundadores de la Juventudes Republicanas en Las Palmas en el año 1869, en plena vorágine republicana, pues sólo un año antes había sido derrocada Isabel II. Su vida se movió entre la amistad con los tres poetas citados y la discreción exigida por aquella sociedad a un Relator y Secretario de la Audiencia de Las Palmas, por lo que, una vez pasados los impulsivos movimientos de juventud, mantuvo un silencio político que ahora sabemos que era impuesto, ya que en sus poemas se refleja esa inquietud política que lo arrastró en su época de veinteañero.
La peripecia vital de Domingo Rivero en esa primera juventud es digna del protagonista de la más dinámica novela de aventuras. Después de su participación en los movimientos republicanos en su isla, tuvo que poner tierra de por medio en 1869, con apenas 17 años, y fue a recalar nada menos que al París de la Comuna, cuando los movimientos populares logran derrocar al emperador Napoleón III, y con ello liquidar definitivamente la monarquía en Francia. Aquel episodio de 1870, que duró sólo 60 días, ha sido destacado como el primer gobierno popular de la época moderna, y es que en ese año cambió el rostro de Europa, después de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana y el sitio y la conquista de Roma por las tropas unificadoras italianas, lo que liquida en la práctica el poder temporal de la Iglesia Católica, hasta el punto de que el Papa Pío IX se declara preso en el Vaticano.
España no era ajena a estos movimientos que tenían como motores el regeneracionismo, el liberalismo, el anarquismo y el marxismo, aunque en realidad es sólo teoría reivindicada por cada una de estas ideologías, puesto que lo que confluye de forma palpable es el descontento, que quita y pone reyes, funda repúblicas y es capaz de desafiar nada menos que al poder Papal. En España tiene lugar un sexenio que se cerraría con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto y la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, después de una república efímera y una monarquía italiana que duró un suspiro.
Domingo Rivero vive por lo tanto la Comuna en primera fila, o al menos es testigo presencial de un hecho histórico de semejante envergadura. Luego se va a Inglaterra, donde permanece hasta 1873, año en que vuelve a España, y es entonces, con 21 años, cuando empieza a Estudiar Derecho en Sevilla, carrera que termina en Madrid. En esa época hace amistades y crea vínculos que quedan reflejados en su obra, como su relación con Fermín Salvochea, un interesantísimo personaje, líder anarquista andaluz que llegó a ser alcalde de Cádiz. Ya en el ocaso de su vida, Domingo Rivero escribe un soneto dedicado a este personaje:
En Cádiz se ha publicado un libro (102 razones para conocer a Salvochea) en el centenario de la muerte de esta figura, y en él está referido este poema, como muestra de la relación del poeta con el líder anarquista.
Como la mayor parte de los poetas canarios, en la guerra de 1914-1918 Rivero tomó partido por los aliados, y si Tomás Morales dice en su poema a las ciudades bombardeadas «más generoso que el cañón, el tiempo/ y más artista», apenas acabada la guerra y consumada la vergonzosa Paz de Versalles en la que se humillaba a Alemania, Domingo Rivero escribe en 1918 un poema que casi es una terrible profecía de lo que ocurrirá después, pues él veía que la herida se cerraba en falso. Es el poema que aparece arriba en blanco sobre fondo negro, que forma parte de un poema mayor secuenciado con motivo del final de la guerra.
Queda, pues, clara, la vertiente política de Domingo Rivero, y tal vez sea hora de que se indague y profundice en ella, aunque sea tardíamente, como sucedió con su poesía.
***
(Este trabajo fue publicado en el suplemento cultural Pleamar de la edición impresa del Canarias7 el pasado miércoles).
