Posiblemente sea Charles Dickens -de quien se cumplen ahora 200 años de su nacimiento- uno de los fundadores, junto a Balzac, de la novela moderna del siglo XIX, que sirvió de espejo a todo el realismo y el naturalismo que tendrían su máximo esplendor en la segunda mitad de esa centuria. Su primera obra publicada, Los papeles póstumos del Club Pickwick, está considerada el arranque de una nueva forma de narrar a la que se acogerían las generaciones inmediatamente posteriores y dio lugar a la gran novela inglesa, pero también a la rusa, la francesa y la española. Tal vez haya que dar también una parte del mérito a Honoré de Balzac, contemporáneo suyo, puesto que ni Flaubert, ni Tolstoi abandonaron los modos románticos hasta que Oliver Twist (1839) se convirtió en el libro más traducido y leído de Europa en la década de 1840.
![zzzznavidad1].JPG](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zzzznavidad1%5D.JPG) También tendría que compartir el liderazgo de la novela social con Víctor Hugo, si bien el gran autor francés nunca se desprendería de los lazos que lo ataron al romanticismo, movimiento del que es un glorioso epígono y uno de sus grandes valedores en la forma, aunque en sus textos no haya muertos que comparten trama con los vivos, aparecidos o historias fantásticas. En realidad, durante la parte central del siglo XIX convivieron en armonía el romanticismo y el realismo, ambos en sus diferentes formas, desde Lord Byron a Edgar Allan Poe y desde el propio Víctor Hugo a su compatriota Alejandro Dumas (padre), este muy dado a las peripecias aventureras. Curiosamente, es Alejandro Dumas (hijo) quien a toro pasado escribe una de las obras postrománticas más conocidas, La Dama de Las Camelias, que es tan famosa en su versión novelesca como en la Violeta en que la convirtió Verdi para su ópera La Traviatta.
También tendría que compartir el liderazgo de la novela social con Víctor Hugo, si bien el gran autor francés nunca se desprendería de los lazos que lo ataron al romanticismo, movimiento del que es un glorioso epígono y uno de sus grandes valedores en la forma, aunque en sus textos no haya muertos que comparten trama con los vivos, aparecidos o historias fantásticas. En realidad, durante la parte central del siglo XIX convivieron en armonía el romanticismo y el realismo, ambos en sus diferentes formas, desde Lord Byron a Edgar Allan Poe y desde el propio Víctor Hugo a su compatriota Alejandro Dumas (padre), este muy dado a las peripecias aventureras. Curiosamente, es Alejandro Dumas (hijo) quien a toro pasado escribe una de las obras postrománticas más conocidas, La Dama de Las Camelias, que es tan famosa en su versión novelesca como en la Violeta en que la convirtió Verdi para su ópera La Traviatta.
En este barullo de estilos y choque de formas, en los que unos se adelantaban a su época y otros regresaban a los principios básicos del romanticismo, surgió Charles Dickens, y dada su maestría y el enorme poder que entonces tenía todo lo británico, fue un detonante definitivo para la nueva novela europea y americana. Tal vez haya que aplicar aquí la idea de Octavio Paz de que «Después del Romanticismo, todo lo que ha venido después han sido variantes de lo mismo». Es decir, para Paz tan románticas son las narraciones vampíricas del Brad Stocker, como las vanguardias del primer tercio del siglo XX o la gran novela americana de los últimos cincuenta años. Pero todo esto se veía más claro en la era victoriana, cuando la confusión de estilos y temas hacían a veces difícil establecer los límites. En realidad, gran parte de los grandes novelistas del siglo XIX fueron realistas o naturalistas sin dejar de ser románticos a su manera.
![zximgOliver Twist4[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zximgOliver%20Twist4%5B1%5D.jpg) Charles Dickens tuvo una infancia atroz y casi milagrosamente aprendió a leer y a escribir. Trabajó de niño y por eso, desde su Oliver Twist en adelante, es un abanderado contra el trabajo infantil. Luego, en su adolescencia y primera juventud, también trabajó en oficios que lo trataban como un esclavo, y esto se refleja en su obra tal vez más autobiográfica, David Copperfield. Tanta era su aversión al abuso de unos hombres sobre otros, que fue también un predicador entusiasta contra el esclavismo, lo que le granjeó no pocos problemas en los Estados Unidos, donde todavía existía la esclavitud en los Estados del Sur y donde Dickens tenía un buen puñado de lectores y de asistentes a sus incendiarias conferencias durante los viajes que realizó al otro lado del Atlántico.
Charles Dickens tuvo una infancia atroz y casi milagrosamente aprendió a leer y a escribir. Trabajó de niño y por eso, desde su Oliver Twist en adelante, es un abanderado contra el trabajo infantil. Luego, en su adolescencia y primera juventud, también trabajó en oficios que lo trataban como un esclavo, y esto se refleja en su obra tal vez más autobiográfica, David Copperfield. Tanta era su aversión al abuso de unos hombres sobre otros, que fue también un predicador entusiasta contra el esclavismo, lo que le granjeó no pocos problemas en los Estados Unidos, donde todavía existía la esclavitud en los Estados del Sur y donde Dickens tenía un buen puñado de lectores y de asistentes a sus incendiarias conferencias durante los viajes que realizó al otro lado del Atlántico.
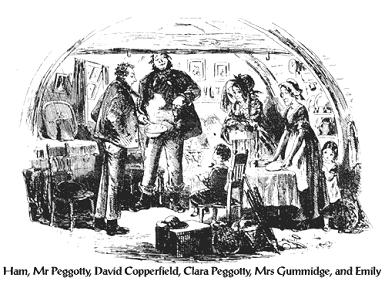 En lengua inglesa, nombrar a Dickens es hablar casi de una divinidad, pues solo Shakespeare lo supera en respeto e influencia. A pesar de todo, ha tenido sus detractores, siempre muchos años después, cuando todo es más fácil, pues se ha dicho de él que era muy dado a la sensiblería literaria, y seguramente lo era, y eso lo vemos en casi todas sus obras, pero muy especialmente en la muy conocida obra que en español llamamos Cuento de Navidad. Pero en cualquier caso, su estilo abigarrado y muy dado a la metaforización poética (restos del romanticismo que no moría ni a palos) se ha convertido en clásico, y si en la literatura fue un vigoroso y prolífico narrador, esa energía también la usó en su vida personal, desafiando cualquier convencionalismo, pues en plena era victoriana fue capaz de divorciarse, aunque nunca dejó de cuidar y proteger a su esposa y a sus hijos, pues en eso aprendió la lección de su propia infancia.
En lengua inglesa, nombrar a Dickens es hablar casi de una divinidad, pues solo Shakespeare lo supera en respeto e influencia. A pesar de todo, ha tenido sus detractores, siempre muchos años después, cuando todo es más fácil, pues se ha dicho de él que era muy dado a la sensiblería literaria, y seguramente lo era, y eso lo vemos en casi todas sus obras, pero muy especialmente en la muy conocida obra que en español llamamos Cuento de Navidad. Pero en cualquier caso, su estilo abigarrado y muy dado a la metaforización poética (restos del romanticismo que no moría ni a palos) se ha convertido en clásico, y si en la literatura fue un vigoroso y prolífico narrador, esa energía también la usó en su vida personal, desafiando cualquier convencionalismo, pues en plena era victoriana fue capaz de divorciarse, aunque nunca dejó de cuidar y proteger a su esposa y a sus hijos, pues en eso aprendió la lección de su propia infancia.
En vida, llegó a ser denostado por la encorsetada sociedad británica, y en la época de su divorcio incluso le prohibieron la entrada en los distinguidos clubs de Londres, pero finalmente el peso de su fama y la fuerza de su arte hicieron justicia. Y, desde luego, nadie ha retratado Londres como él lo hizo. De ahí aprendió seguramente Galdós la lección (admiraba muchísimo a Dickens) para trasladarnos un Madrid imborrable.
***
(Este trabajo se publicó el pasado miércoles en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7. En los próximos días publicaré un post en el que se recogen algunos aspectos de Dickens no tratados en este artículo)
![zStefanZweig[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zStefanZweig%5B1%5D.jpg) Su nombre quedó eclipsado durante décadas, a pesar de que alguna de sus obras fueron llevadas al cine. Por suerte, en los últimos años se ha recuperado para el gran público a un autor que cultivó el teatro y el ensayo a gran nivel y fue un novelista extraordinario (Carta de una desconocida, Veinticuatro horas de la vida de una mujer, Novela de ajedrez…) , pero sin duda su faceta más conocida es la de biógrafo, pues retrata a personajes cruciales de la historia con un gran precisión y compone sus vidas como si de una novela se tratase. Freud, Casnova, Tolstoi, Erasmo, Magallanes, Balzac, Dostoievski y muchos más personajes se hicieron reales al pasar por su privilegiada pluma, pero de entre todos ellos destacan sus trabajos deslumbrantes sobre María Estuardo, Fouché y María Antonieta. Algunos especialistas lo consideran el mejor biógrafo conocido, pues a su rigurosa pluma une un trabajo de documentación asombroso, que se desliza por sus libros sin agobiar al lector. Para mí es el supremo maestro del género, y con un poco de sorna suelo decir que Napoleón en realidad no fue tan importante puesto que Stefan Zweig nunca escribió su biografía. Ahora, setenta años después, su obra empieza a colocarse en el lugar en el que siempre debió estar.
Su nombre quedó eclipsado durante décadas, a pesar de que alguna de sus obras fueron llevadas al cine. Por suerte, en los últimos años se ha recuperado para el gran público a un autor que cultivó el teatro y el ensayo a gran nivel y fue un novelista extraordinario (Carta de una desconocida, Veinticuatro horas de la vida de una mujer, Novela de ajedrez…) , pero sin duda su faceta más conocida es la de biógrafo, pues retrata a personajes cruciales de la historia con un gran precisión y compone sus vidas como si de una novela se tratase. Freud, Casnova, Tolstoi, Erasmo, Magallanes, Balzac, Dostoievski y muchos más personajes se hicieron reales al pasar por su privilegiada pluma, pero de entre todos ellos destacan sus trabajos deslumbrantes sobre María Estuardo, Fouché y María Antonieta. Algunos especialistas lo consideran el mejor biógrafo conocido, pues a su rigurosa pluma une un trabajo de documentación asombroso, que se desliza por sus libros sin agobiar al lector. Para mí es el supremo maestro del género, y con un poco de sorna suelo decir que Napoleón en realidad no fue tan importante puesto que Stefan Zweig nunca escribió su biografía. Ahora, setenta años después, su obra empieza a colocarse en el lugar en el que siempre debió estar.
![zximgOliver Twist4[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zximgOliver%20Twist4%5B1%5D.jpg) Charles Dickens tuvo una infancia atroz y casi milagrosamente aprendió a leer y a escribir. Trabajó de niño y por eso, desde su Oliver Twist en adelante, es un abanderado contra el trabajo infantil. Luego, en su adolescencia y primera juventud, también trabajó en oficios que lo trataban como un esclavo, y esto se refleja en su obra tal vez más autobiográfica, David Copperfield. Tanta era su aversión al abuso de unos hombres sobre otros, que fue también un predicador entusiasta contra el esclavismo, lo que le granjeó no pocos problemas en los Estados Unidos, donde todavía existía la esclavitud en los Estados del Sur y donde Dickens tenía un buen puñado de lectores y de asistentes a sus incendiarias conferencias durante los viajes que realizó al otro lado del Atlántico.
Charles Dickens tuvo una infancia atroz y casi milagrosamente aprendió a leer y a escribir. Trabajó de niño y por eso, desde su Oliver Twist en adelante, es un abanderado contra el trabajo infantil. Luego, en su adolescencia y primera juventud, también trabajó en oficios que lo trataban como un esclavo, y esto se refleja en su obra tal vez más autobiográfica, David Copperfield. Tanta era su aversión al abuso de unos hombres sobre otros, que fue también un predicador entusiasta contra el esclavismo, lo que le granjeó no pocos problemas en los Estados Unidos, donde todavía existía la esclavitud en los Estados del Sur y donde Dickens tenía un buen puñado de lectores y de asistentes a sus incendiarias conferencias durante los viajes que realizó al otro lado del Atlántico.