(Este trabajo fue publicado en el suplemento Pleamar de la edición impresa del periódico Canarias7 del pasado miércoles, con motivo de la estancia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en Las Palmas de Gran Canaria)
***
Érase una vez un adolescente al que le recomendaron leer La ciudad y los perros, y él creyó entonces que aquella novela hablaría de la urbe en que residía, en cuya Plaza Mayor ocho perros verdes de bronce vigilan el naciente para que no vengan más piratas a saquear la catedral que tienen enfrente. Si las siguiente novelas de su autor, Mario Vargas Llosa, que venían reseñadas en la solapilla del libro, se llamaban La casa verde (como los perros de bronce) y Conversación en La Catedral, estaba claro que aquella obra hablaría de la ciudad del muchacho, que tenía cierto entrenamiento lector porque se puso de moda en el intercambio dominical de libros en el balneario de la playa entre los jóvenes de su generación leer a los novelistas rusos del siglo XIX. Gorki, Turgénev y Tolstoi estaban bien, pero el Mike Jagger de todos ellos era Dostoievski y el héroe abominable y a la vez fascinante respondía al nombre y el mito de Raskolnikof.
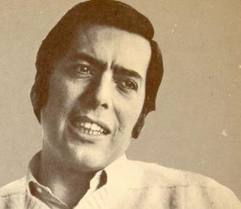 Pero La ciudad y los perros no trataba de su ciudad, sino de otra que era la más lejana del mundo en su concepción del espacio, pues la gente, cuando quería dar sensación de distancia decía «de aquí a Lima». Pero estaba bien aquella novela, porque contaba historias de muchachos como él, de la amistad masculina, de la lealtad y de la traición, que es una trampa en la que es difícil no caer a esa edad cuando se interpone el vuelo de una falda. La amistad, la lealtad y el honor saltan por los aires dinamitados por el olor a hembra. La trama de la novela le despierta un interés que entonces proviene del cotilleo, porque también ve reflejado su mundo en las rivalidades, los liderazgos y el dominio de unos sobre otros, como había visto en la película recién estrenada El joven Törless, basada en una novela de Robert Musil, escritor que, aunque no era ruso, también formaba parte de aquella biblioteca virtual del balneario. Eran tiempos de dictadura en su ciudad, y resultaba curioso leer los comportamientos y actitudes sociales en una novela, pues La ciudad y los perros tiene como telón de fondo otra dictadura, la que se conoce en Perú como Ochenio, bajo la divisa de Manuel Arturo Odría, un héroe de la guerra contra Ecuador, porque Perú ha tenido enfrentamientos armados con casi todos sus vecinos, fuera con Colombia en la década de los treinta del siglo XX, con Chile en el siglo XIX y el recurrente tiroteo fronterizo con Ecuador, que volvió a repetirse en 1998. Casi siempre estas guerras por un trozo de tierra, a menudo improductiva, o por el control de un río surgían como factor aglutinante propiciado por las incesantes dictaduras militares en todo el subcontinente, pues volvió a pasar con la Argentina de la Junta Militar con el diferendo del canal de Beagle con Chile o la Guerra de Las Malvinas.
Pero La ciudad y los perros no trataba de su ciudad, sino de otra que era la más lejana del mundo en su concepción del espacio, pues la gente, cuando quería dar sensación de distancia decía «de aquí a Lima». Pero estaba bien aquella novela, porque contaba historias de muchachos como él, de la amistad masculina, de la lealtad y de la traición, que es una trampa en la que es difícil no caer a esa edad cuando se interpone el vuelo de una falda. La amistad, la lealtad y el honor saltan por los aires dinamitados por el olor a hembra. La trama de la novela le despierta un interés que entonces proviene del cotilleo, porque también ve reflejado su mundo en las rivalidades, los liderazgos y el dominio de unos sobre otros, como había visto en la película recién estrenada El joven Törless, basada en una novela de Robert Musil, escritor que, aunque no era ruso, también formaba parte de aquella biblioteca virtual del balneario. Eran tiempos de dictadura en su ciudad, y resultaba curioso leer los comportamientos y actitudes sociales en una novela, pues La ciudad y los perros tiene como telón de fondo otra dictadura, la que se conoce en Perú como Ochenio, bajo la divisa de Manuel Arturo Odría, un héroe de la guerra contra Ecuador, porque Perú ha tenido enfrentamientos armados con casi todos sus vecinos, fuera con Colombia en la década de los treinta del siglo XX, con Chile en el siglo XIX y el recurrente tiroteo fronterizo con Ecuador, que volvió a repetirse en 1998. Casi siempre estas guerras por un trozo de tierra, a menudo improductiva, o por el control de un río surgían como factor aglutinante propiciado por las incesantes dictaduras militares en todo el subcontinente, pues volvió a pasar con la Argentina de la Junta Militar con el diferendo del canal de Beagle con Chile o la Guerra de Las Malvinas.
 Años después, aquel adolescente aprendió a vislumbrar el doble fondo de las buenas novelas a través del ensayo La orgía perpetua, otra vez de Vargas Llosa, que abría en canal Madame Bovary, pero que aportaba herramientas para cualquier novela. Entonces hizo una nueva lectura de La ciudad y los perros, y se dio cuenta de que aquella narración aparentemente realista representaba el Perú en cada uno de sus personajes y en sus comportamientos. Y no solo el Perú, sino buena parte de Hispanoamérica, donde el racismo, las castas y la herencia de la oligarquía criolla (que es la que propició la independencia de España primero y la atomización después) sigue siendo dueña de sus pequeños predios condenando a todo el continente a ser cabeza de ratón. También se percató en aquella segunda lectura de que Lima no está tan lejos, porque de algún modo aquella novela de Vargas Llosa que se situaba en una ciudad lejanísima hablaba también de su propia ciudad, de las castas, el criollismo y del peso de los apellidos.
Años después, aquel adolescente aprendió a vislumbrar el doble fondo de las buenas novelas a través del ensayo La orgía perpetua, otra vez de Vargas Llosa, que abría en canal Madame Bovary, pero que aportaba herramientas para cualquier novela. Entonces hizo una nueva lectura de La ciudad y los perros, y se dio cuenta de que aquella narración aparentemente realista representaba el Perú en cada uno de sus personajes y en sus comportamientos. Y no solo el Perú, sino buena parte de Hispanoamérica, donde el racismo, las castas y la herencia de la oligarquía criolla (que es la que propició la independencia de España primero y la atomización después) sigue siendo dueña de sus pequeños predios condenando a todo el continente a ser cabeza de ratón. También se percató en aquella segunda lectura de que Lima no está tan lejos, porque de algún modo aquella novela de Vargas Llosa que se situaba en una ciudad lejanísima hablaba también de su propia ciudad, de las castas, el criollismo y del peso de los apellidos.
 Años después, en una entrevista que le hizo el lector metido a periodista, Bryce Echenique, otro peruano de ida y vuelta, le contó que en Perú suelen decir: «Si Kafka hubiera nacido aquí, sería costumbrista». Y eso está en La Ciudad y los perros, escrita por un novelista que nació en el sur profundo peruano, se crió en la boliviana Cochabamba y fue a parar antes de su entrada en el colegio militar Leoncio Prado a San Miguel de Piura, en la punta norte de Perú. Y esta novela también habla de la ciudad del lector; porque Lima es como una isla desconectada de cien mundos costeños y mil andinos y amazónicos. Es como La balsa de la Medusa de un país en el que, después de la tormenta, sobreviven unos pocos a costa de los otros, que son devorados o tirados al mar. Pero nadie sabe cuándo sucedió el naufragio, y Perú es un intento de puzle que no hay manera de cuadrar, porque cada pieza tiene una forma aleatoria y las clases dominantes trabajan para que siga siendo así. No en vano, Zavalita, uno de los personajes de Conversación en La Catedral se pregunta en qué momento se jodió el Perú.
Años después, en una entrevista que le hizo el lector metido a periodista, Bryce Echenique, otro peruano de ida y vuelta, le contó que en Perú suelen decir: «Si Kafka hubiera nacido aquí, sería costumbrista». Y eso está en La Ciudad y los perros, escrita por un novelista que nació en el sur profundo peruano, se crió en la boliviana Cochabamba y fue a parar antes de su entrada en el colegio militar Leoncio Prado a San Miguel de Piura, en la punta norte de Perú. Y esta novela también habla de la ciudad del lector; porque Lima es como una isla desconectada de cien mundos costeños y mil andinos y amazónicos. Es como La balsa de la Medusa de un país en el que, después de la tormenta, sobreviven unos pocos a costa de los otros, que son devorados o tirados al mar. Pero nadie sabe cuándo sucedió el naufragio, y Perú es un intento de puzle que no hay manera de cuadrar, porque cada pieza tiene una forma aleatoria y las clases dominantes trabajan para que siga siendo así. No en vano, Zavalita, uno de los personajes de Conversación en La Catedral se pregunta en qué momento se jodió el Perú.
Puede que entonces no nos gustara tanto, y si nos clonamos a ese personaje seríamos él, como lo cual estaríamos como antes. Vaya como ilustración esta fábula:

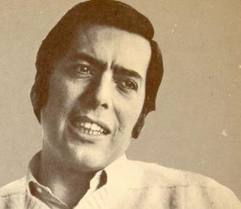 Pero La ciudad y los perros no trataba de su ciudad, sino de otra que era la más lejana del mundo en su concepción del espacio, pues la gente, cuando quería dar sensación de distancia decía «de aquí a Lima». Pero estaba bien aquella novela, porque contaba historias de muchachos como él, de la amistad masculina, de la lealtad y de la traición, que es una trampa en la que es difícil no caer a esa edad cuando se interpone el vuelo de una falda. La amistad, la lealtad y el honor saltan por los aires dinamitados por el olor a hembra. La trama de la novela le despierta un interés que entonces proviene del cotilleo, porque también ve reflejado su mundo en las rivalidades, los liderazgos y el dominio de unos sobre otros, como había visto en la película recién estrenada El joven Törless, basada en una novela de Robert Musil, escritor que, aunque no era ruso, también formaba parte de aquella biblioteca virtual del balneario. Eran tiempos de dictadura en su ciudad, y resultaba curioso leer los comportamientos y actitudes sociales en una novela, pues La ciudad y los perros tiene como telón de fondo otra dictadura, la que se conoce en Perú como Ochenio, bajo la divisa de Manuel Arturo Odría, un héroe de la guerra contra Ecuador, porque Perú ha tenido enfrentamientos armados con casi todos sus vecinos, fuera con Colombia en la década de los treinta del siglo XX, con Chile en el siglo XIX y el recurrente tiroteo fronterizo con Ecuador, que volvió a repetirse en 1998. Casi siempre estas guerras por un trozo de tierra, a menudo improductiva, o por el control de un río surgían como factor aglutinante propiciado por las incesantes dictaduras militares en todo el subcontinente, pues volvió a pasar con la Argentina de la Junta Militar con el diferendo del canal de Beagle con Chile o la Guerra de Las Malvinas.
Pero La ciudad y los perros no trataba de su ciudad, sino de otra que era la más lejana del mundo en su concepción del espacio, pues la gente, cuando quería dar sensación de distancia decía «de aquí a Lima». Pero estaba bien aquella novela, porque contaba historias de muchachos como él, de la amistad masculina, de la lealtad y de la traición, que es una trampa en la que es difícil no caer a esa edad cuando se interpone el vuelo de una falda. La amistad, la lealtad y el honor saltan por los aires dinamitados por el olor a hembra. La trama de la novela le despierta un interés que entonces proviene del cotilleo, porque también ve reflejado su mundo en las rivalidades, los liderazgos y el dominio de unos sobre otros, como había visto en la película recién estrenada El joven Törless, basada en una novela de Robert Musil, escritor que, aunque no era ruso, también formaba parte de aquella biblioteca virtual del balneario. Eran tiempos de dictadura en su ciudad, y resultaba curioso leer los comportamientos y actitudes sociales en una novela, pues La ciudad y los perros tiene como telón de fondo otra dictadura, la que se conoce en Perú como Ochenio, bajo la divisa de Manuel Arturo Odría, un héroe de la guerra contra Ecuador, porque Perú ha tenido enfrentamientos armados con casi todos sus vecinos, fuera con Colombia en la década de los treinta del siglo XX, con Chile en el siglo XIX y el recurrente tiroteo fronterizo con Ecuador, que volvió a repetirse en 1998. Casi siempre estas guerras por un trozo de tierra, a menudo improductiva, o por el control de un río surgían como factor aglutinante propiciado por las incesantes dictaduras militares en todo el subcontinente, pues volvió a pasar con la Argentina de la Junta Militar con el diferendo del canal de Beagle con Chile o la Guerra de Las Malvinas. Años después, aquel adolescente aprendió a vislumbrar el doble fondo de las buenas novelas a través del ensayo La orgía perpetua, otra vez de Vargas Llosa, que abría en canal Madame Bovary, pero que aportaba herramientas para cualquier novela. Entonces hizo una nueva lectura de La ciudad y los perros, y se dio cuenta de que aquella narración aparentemente realista representaba el Perú en cada uno de sus personajes y en sus comportamientos. Y no solo el Perú, sino buena parte de Hispanoamérica, donde el racismo, las castas y la herencia de la oligarquía criolla (que es la que propició la independencia de España primero y la atomización después) sigue siendo dueña de sus pequeños predios condenando a todo el continente a ser cabeza de ratón. También se percató en aquella segunda lectura de que Lima no está tan lejos, porque de algún modo aquella novela de Vargas Llosa que se situaba en una ciudad lejanísima hablaba también de su propia ciudad, de las castas, el criollismo y del peso de los apellidos.
Años después, aquel adolescente aprendió a vislumbrar el doble fondo de las buenas novelas a través del ensayo La orgía perpetua, otra vez de Vargas Llosa, que abría en canal Madame Bovary, pero que aportaba herramientas para cualquier novela. Entonces hizo una nueva lectura de La ciudad y los perros, y se dio cuenta de que aquella narración aparentemente realista representaba el Perú en cada uno de sus personajes y en sus comportamientos. Y no solo el Perú, sino buena parte de Hispanoamérica, donde el racismo, las castas y la herencia de la oligarquía criolla (que es la que propició la independencia de España primero y la atomización después) sigue siendo dueña de sus pequeños predios condenando a todo el continente a ser cabeza de ratón. También se percató en aquella segunda lectura de que Lima no está tan lejos, porque de algún modo aquella novela de Vargas Llosa que se situaba en una ciudad lejanísima hablaba también de su propia ciudad, de las castas, el criollismo y del peso de los apellidos.