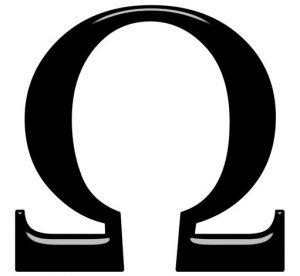LPGC, escena uno.
En la amplia Avenida Mesa y López, por la zona de unos grandes almacenes que no hace falta nombrar, se disfruta de la amplitud de una peatonalización que ha convertido en una inmensa plaza adoquinada lo que antes era un híbrido entre bulevar y rambla, con un gran espacio central para peatones y una vía de dos carriles en cada sentido. El cambio es reciente y un ciudadano pasea disfrutando del frescor de la tarde, sumido en sus pensamientos y disfrutando del espacio sin coches y con pocos bancos, seguramente para propiciar que la gente mueva las piernas y, de paso, el corazón. Todo muy idílico saludable hasta que…

El ciudadano se espanta cuando escucha a su espalda un bocinazo ensordecedor. Da media vuelta y se topa con un enorme edificio metálico, amarillo y acristalado: ¡una guagua! El conductor lo llama caradura con el gesto de abofetearse. Asoma por la ventanilla y le grita. El ciudadano está paralizado por el susto y la sorpresa; ¿qué hace una guagua enorme en medio de una plaza arbolada y adoquinada? Piensa que el conductor de aquel gigante amarillo se ha vuelto loco y se ha metido por una zona peatonal. Del susto pasa al cabreo y llama al guagüero irresponsable, le dice que es un peligro público y que lo denunciará a la policía y a Guaguas Municipales.
Pero le esperaba una nueva sorpresa, porque dos guardias se dirigen hacia él y lo “invitan” a que se marche y no siga entorpeciendo el tráfico. ¿El tráfico? Pero si es una plaza, con sus ladrillitos tan bien colocados, tan bonita como un edredón de password en tonos grises. Y se pregunta si está en una pesadilla o ha pasado a otra dimensión, y que ahora las guaguas circulan por las plazas, los parques, los patios de los colegios y quien sabe si hasta es posible que tengan un sistema anfibio que les permita navegar.
Pero no, es real, o él lo percibe como real, sobre todo cuando el más alto de los guardias pone cara de Clint Eastwood. Resulta que por el centro de ese tramo “peatonal” de Mesa y López pasan varias líneas de guaguas, sin que nadie pueda sospecharlo porque no han dejado siquiera un carril asfaltado para que el personal se dé cuenta de que pisa terreno pantanoso. Imagino que, si el ciudadano de mi relato hubiese ido con prisa, podría haber ido hasta corriendo a trote cochinero, y el conductor de la guagua se daría cuenta de su presencia cuando lo viera estampado como una calcomanía en el parabrisas.
LPGC, escena dos.
Una mujer joven viaja en el transporte público, con un carrito de bebé. También lleva un voluminoso bolso en el que debe acarrear todos los aparejos que suelen acompañar a un bebé. Se levanta, toca el timbre porque tiene que bajarse en la parada que está en la calle León y Castillo, poco antes del cruce con Juan XXIII. La guagua se detiene, abre la puerta y un joven que continúa viaje le ayuda a bajar el carrito. La calle, que antes era de tres carriles, se ha quedado con uno para automóviles porque los otros dos se los han comido el carril bici y la ampliación de las aceras. La guagua circula por ese carril único, por lo que, cuando se detiene en la parada, detrás de ella tienen que pararse todos los vehículos que van en su mismo sentido, que es único para los automóviles, mientras que es doble para bicicletas y patinetes en su carril.
La mujer se detiene en medio de la calle, con el carrito sobre la línea que separa el carril de coches del de bici, ya que la guagua hace la parada lejos de la acera, pues no puede invadir el carril pintado de color rojizo. Con los coches circulando a su espalda, se coloca el bolso, mira hacia un lado, mira hacia el otro, parece que no viene nadie; cruza. Cuando está llegando a la acera, prepara el coche para subirlo; en ese tiempo, ha aparecido una persona cabalgando un patinete, que le pasa rozando su espalda cuando ella está en la maniobra de subir el carro a la acera. El hombre con ruedas la mira con reproche porque entiende que aquello es un carril que le pertenece, aunque no pague impuestos ni tenga seguro. Seamos ecuánimes, la mujer tampoco paga impuesto ni seguro por el carrito de bebé, aunque todo se andará. El mismo problema se produce cuando alguien va en silla de ruedas, es una persona con dificultades de movilidad o incluso para cualquier criatura sin problemas que se quede plantada en medio de la calle sobre la línea que separa el carril rojo del negro. Y menos mal que aquí llueve poco.
Corolario.
Hay que preguntarse si falla el paseante ensimismado, el guagüero impaciente, la madre del bebé o el del patinete. Si no es así es que el error está en otra parte. Las ciudades del siglo XXI tienen que ser pensadas para la gente; han de propiciar la sostenibilidad. Es irrenunciable y necesario ese cambio de concepción urbana. El sentido común nos dice que, cuando un cambio no funciona como se esperaba, algo se está haciendo mal y hay que repensarlo. Improvisar solo es bueno para quien juegue de delantero centro.