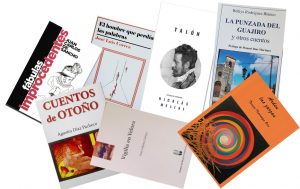Tuve el privilegio de escribir el prólogo del libro de relatos El niño de la tienda de telas, de Jesús Ibraim Chamali. Es este:
Decía Borges que se sentía más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Esto, por supuesto, es una gran ironía, sobre todo viniendo de uno de los escritores cenitales del siglo XX, pero encierra una gran verdad: todo escritor es antes que nada un gran lector. Cuando pasan cientos de libros por las manos, los ojos y la mente de alguien, suele poner a funcionar la parte creativa que todos guardamos. Es posible que haya grandes lectores que nunca se han tomado en serio escribir, pero lo que nunca ocurre es que todo buen escritor no sea un gran lector.

Este es el caso de Jesús Ibrahim Chamali, un lector sin medida que ha dado el salto a la otra orilla de la literatura, la creación, con un equipaje más que sobrado para dar rienda suelta al talento. Porque el talento en bruto se manifiesta con fogonazos incoherentes, pero cuando existe y se le dan herramientas florece siempre. Este es el caso, que empezó a través de un blog y hoy se nos convierte en un volumen que tiene un título cuando menos curioso: El niño de la tienda de telas.
El volumen aparenta una especie de diario de un niño, que cuenta los avatares de la familia, su vida escolar, la calle y la presencia de la tienda de su padre, obviamente dedicada a la venta de tejidos. Esto, así de desnudo, puede ser muy interesante porque cualquier cosa bien escrita es literatura. Pero es que ese esquema tan personal se ve constantemente invadido por las descripciones, las historias y los avatares de otras personas, del barrio y de una época concreta de una ciudad. Una forma de vida que se ha ido extinguiendo porque la ciudad se ha transformado en una gran urbe, ruidosa y aglomerada, y ha perdido ese aire cansino de cuando los niños eran dueños de las calles, convertidas en improvisados campos de fútbol o pistas para saltar a la soga o jugar al “cogío” o a la rayuela, que en la ciudad llamaban el teje, y que según dicen recibe tantos nombres como lugares hay en el mundo.
Ese ambiente de ciudad en siesta aparece en las páginas de este libro, distribuido en pequeñas historias, de apenas una o dos páginas, y que en sí mismas son una narración independiente, pero que juntas configuran un relato mucho más largo y colorista. Cada personaje arroja un matiz, sea Pancho el borrachín, Ana, la esposa del compadre o el cura Mariano, pero sobre todo las actitudes de los personajes ante situaciones distintas. Es la historia de una ciudad dentro de la ciudad, con ese ritmo lento que bien pudiera proceder de una lectura de Carmen Martín Gaite o esas situaciones absurdas que tanto le gustaban a Julio Cortázar. Como habría sentenciado Borges, este es un libro escrito por un lector extraordinario, que ha sabido imprimir su marca en esa prosa que funciona con doble fondo.
Para quienes tienen una edad, hay elementos que les son familiares en el recuerdo, y los más jóvenes tendrán ocasión de indagar la maravilla que era una Underwood, una máquina de escribir sostenida en un chasis capaz de aguantar una tonelada, una marca de cigarrillos muy popular y hoy desconocida, Rumbo Blanco, o el lacre para sellar un envío con las mayores garantías. La mayor parte de esas cosas han sido sustituidas por otras de la misma especie o bien han desaparecido porque sus funciones son asumidas por tecnologías que entonces eran ciencia-ficción. Del lacre al burofax o la firma electrónica hay un abismo de conceptos, y sin embargo responden a la misma finalidad garantista y tampoco han pasado varios siglos desde que lo habitual entonces hoy es solo memoria.
Jesús Ibrahím Chamali escribe relatos aparentemente lineales, pero cuyos márgenes están revestidos de la historia de lo que fuimos, que es el origen de lo que somos. En el momento de escribir esta nota, estamos impactados y confusos por la pandemia del Covid-19, y el nuevo tipo de vida que se trata de imponer nos parece frío y distante, pero no es mayor su diferencia con lo anterior al virus que el tipo de relaciones que teníamos asumidos como permanentes con lo que fue nuestra niñez, otro mundo, otra manera de mirar el mundo, incluso otros valores en muchos aspectos de la vida. Si antes de la pandemia estos relatos se leían dando un paso atrás, ahora tenemos que dar dos, porque las relaciones, generalmente, cambian sin que nos demos cuenta, pero en una situación como las consecuencias de todo tipo del Covid-19 los cambios son instantáneos; por eso entrañan mayor dificultad para ser asumidos, porque parecíamos diseñados para lo que éramos hasta marzo de 2020.
El autor de estos relatos ha tenido siempre una relación muy cercana con la literatura, incluso con la crítica, y un ejemplo es que sus manos están en la creación de la revista Dragaria, junto a las de Mayte Martín y al influjo de maestro de publicaciones que fue el llorado Manuel Almeida. No se trata de alguien que esporádicamente escribe un libro, sino que este libro es el resultado natural de una trayectoria que tenía un camino seguro: la literatura. Por lo tanto, el rigor con que están construidos cada uno de los relatos y la capacidad de ensamblaje unitario de todos no es cosa de un escritor ocasional, sino de alguien que conoce la materia con la que trabaja, porque ha estado toda su vida relacionado con ella.
Espero que les guste el libro tanto como a quien esto escribe, sobre todo por los detalles que surgen aquí y allá y que pudieran parecer prescindibles, porque lo que ha hecho Jesús Ibrahim Chamali es un magnífico artefacto narrativo donde nada sobra y todo nos remite a elementos que incluso no están en el relato, pero sí en nuestra memoria colectiva. Que parezca una especie de diario es simplemente una coartada para entregarnos un texto que va a hacernos disfrutar desde sus muchas vertientes, entre las que, por supuesto, tampoco faltan el humor y la ironía. Cuando acaben su lectura, me darán la razón. Que lo disfruten.