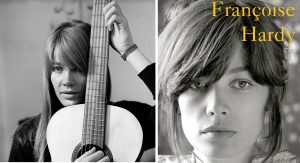Hablemos del tiempo
Hace unos días, el escritor Moisés Morán puso en Facebook una foto de una piedra y el siguiente texto: “Esto es una piedra… Verás cómo hay alguien que no está de acuerdo”. Y es así, el problema es que, como dice el filósofo Emilio Lledó, de poco vale la libertad de expresión si antes no hay libertad de pensamiento. Vemos en las redes sociales que hay gente que suelta lo primero que se le viene a los dedos, porque antes no se ha molestado en razonar su discurso, y discutirá que el Teide es una montaña. Es verdad que hay matices, y en segunda jugada veremos que es un pico, un volcán o un conglomerado magmático, pero montaña lo es por definición. Pues habrá quien lo discuta. Y como esta semana no tengo ganas de torear polémicas esperpénticas, voy a hablar del tiempo meteorológico, como si estuviese compartiendo ascensor y alguien dijera aquella frase tan original “pues parece que se ha quedado buena tarde”.

Resulta curioso que, cuando llega septiembre y octubre, la mayor parte de la población de Las Palmas de Gran Canaria se sorprende porque es en esos meses cuando, por lo general, desaparece la panza de burro y sube la temperatura en la ciudad más que en julio y agosto. Desde que tengo memoria, en septiembre suele haber rachas de calor que coinciden con la romería del Pino, y si un año ese día hace fresco, no tardará el Sol en soltarse la melena y darnos unas jornadas de calor con humedad, un bochorno que a veces se vuelve insoportable. Como decían los más viejos del lugar, el verano de verdad suele llegar en septiembre y octubre, y son famosos los veranillos de las nueces enganchando con noviembre.
Quienes viven en la capital grancanaria está acostumbrados a temperaturas no muy frías en invierno y no muy cálidas en verano, y todo lo que se salga de esa memoria climática aparece como novedad. Es verdad que hay cambio climático, es verdad que hay variaciones en las temperaturas, pero el fresquito de final de enero (es demasiado llamar ola de frío a 16 grados en las horas más gélidas) y quejarse de calor infernal por tres semanas más allá de los 30 grados (alcanzar 35 es muy raro) suena exagerado. De manera que desde que llegan esos días de final de verano y principio de otoño, o los de la frontera entre enero y febrero, adonde quiera que vas encuentras a gente tiritando o sofocada, quejándose del frío o del calor.
Lo curioso es que hay quien viene de lugares más fríos o más cálidos, y a poco que viva una temporada en la isla, se acostumbra a la benignidad del clima, y todo lo que no sea bonanza es frío o calor. Bien es verdad que la habitual humedad relativa del aire de una ciudad marítima, cercada por dos mares, agudiza las sensaciones de frío y calor, que en lo móviles se señala como sensación térmica.
Y superado el primer terceto, como Lope de Vega, pienso que mi “profundo” tema sobre los calores septembrinos tampoco está libre de que alguien le hinque el diente, y da igual que se le argumente que el sol está en septiembre más vertical que en julio sobre las Islas Canarias porque La Tierra se mueve hacia el norte para que el Sol caliente e ilumine la primavera y el verano en el hemisferio austral. Ni siquiera los hechos científicamente contrastados escapan a discursos imposibles. La muestra es que hay quien sigue creyendo que La Tierra es plana, que las vacunas contienen un microchips para controlarnos o que el Covid-19 se cura con un brebaje derivado de la lejía, o incluso que el virus no existe. De manera que no sería tan excepcional que alguien discutiera hechos comprobados y demostrables por estadísticas históricas de la ciencia meteorológica. Y, por supuesto, el cambio climático está aquí, pero esa es otra historia.