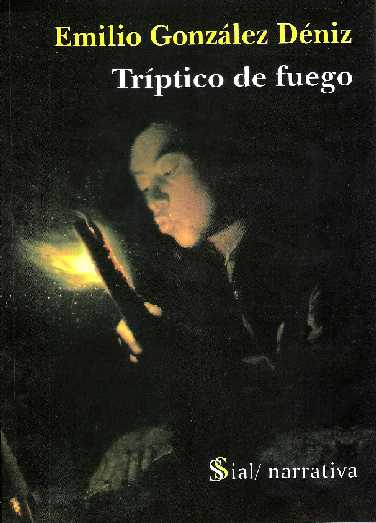 Mañana, a las ocho de la tarde, se presenta en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria mi libro de narrativa TRÍPTICO DE FUEGO, un volumen que contiene tres novelas cortas que forman parte de un mismo espacio literario y que incluso es posible que, aún siendo tres novelas distintas, formen parte de una misma propuesta, ya que el fuego es determinante en las tres historias.
Mañana, a las ocho de la tarde, se presenta en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria mi libro de narrativa TRÍPTICO DE FUEGO, un volumen que contiene tres novelas cortas que forman parte de un mismo espacio literario y que incluso es posible que, aún siendo tres novelas distintas, formen parte de una misma propuesta, ya que el fuego es determinante en las tres historias.
Hoy, en la edición impresa de Canarias7, se publica un fragmento de una de ellas, y como el espacio físico del suplemento Pleamar no da para más, les propongo en esta entrada un fragmento más amplio de cada una de las novelas que son:
1. El baile de San Pascual
2. El as de espadas
3. Almizcle
Espero que les atraiga tanto como para decidirse a leer el libro completo.
Gracias.
*************************************************************************************
EL BAILE DE SAN PASCUAL
CONTENIDA EN EL LIBRO
TRÍPTICO DE FUEGO
Emilio González Déniz
(Canarias 2008)
Los perros ladraron desde sus confortables casetas. Conocían a Marina pero estaban acostumbrados a anunciar con su ferocidad cualquier llegada a la casa. Los perro siempre ladran, es su oficio. El jardinero la acompañó hasta el porche de columnatas y friso triangular con el escudo secular de la familia propietaria de Pozo Grande esculpido en mármol. Aquella deferencia le indicó que Don Pablo debió haber dado instrucciones expresas y que se la iba a tratar como una visita; tuvo oportunidad de suponerlo cuando el capataz en persona fue a buscarla a su casa. Percibir que se la esperaba con cierta solemnidad la puso aun más nerviosa y exacerbó su timidez.
El jardinero tocó la aldaba del portalón principal y Pino, el ama de llaves, la criada más antigua de la casa, la hizo pasar a una habitación pequeña, blanca y cegadora, con ventanas luminosas y cortinas de gasa. La expresión de adustez de la criada eran esta vez puro desafío, seguramente incómoda por tener que hacer los honores a una muchacha que a diario estaba bajo sus órdenes. Cuando Pino se marchó, Marina logró pensar que aquella era la habitación más hermosa que había visto en toda su vida. Durante los años que había trabajado en la casa nunca había entrado allí, seguramente porque aquel era el santuario de Don Pablo y el ama de llaves en persona se encargaría de tenerla siempre a punto. Había oído hablar del gabinete blanco de Don Pablo, pero nunca pensó que fuera tan hermoso.
Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que aquel cuarto levemente amueblado en blanco no era sino la antesala del verdadero gabinete, que se entreveía por la puerta entornada de uno de los lados de la habitación. La curiosidad la llevó hasta el umbral y la hizo empujar la puerta, también blanca. Ante sus ojos apareció una enorme sala donde hasta el objeto más nimio era blanco. Se diría que para entrar en aquella habitación había que vestirse de blanco para hacer juego con los muebles, el piano, los floreros y el mármol del suelo. Marina nunca había visto ni imaginado un mausoleo clásico, pero el frío que la invadió al cruzar aquella puerta debió hacerle intuir la idea.
De espaldas a ella, sentado en un sofá inmenso, Don Pablo leía con aparente despreocupación. Al notar su presencia, el anciano soltó el libro -único objeto de color en la estancia y sin duda traído de otra habitación puesto que allí no había lugar para libros- y se incorporó. El rectángulo marrón de las tapas del volumen hería la vista entre las manos de Don Pablo: él también vestía absolutamente de blanco.
-Pasa, pasa, no tengas miedo- dijo el viejo con tono magnánimo muy distinto al que empleara el día que la hizo subir a su Ford.
En Pozo Grande, recomendar ausencia de temores significaba que había algo que temer; lo sabía Marina desde niña, y por eso tuvo miedo al anciano que la miraba desde el sofá blanco. Don Pablo también debía saberlo cuando ponía en su boca semejantes palabras. De nuevo, los verdes e insondables cristales de las gafas del Amo salieron de uno de sus bolsillos y se interpusieron entre su mirada y la joven. La distancia era más larga aun, por más que el tono quisiera ser paternal y conciliador. En regio, elegante y parsimonioso gesto cortesano, impropio del lugar y la situación, Don Pablo se despojó de las gafas y fue a ponerlas sobre el piano de cola que permanecía cerrado acaso desde que Doña Irina murió. Prescindía con ello de una barricada que le protegía, pero él no necesitaba protección ante Marina, una aparcera, demasiado joven para contravenir la autoridad que desde siempre el Amo tuvo sobre su gente. Marina estaba en total indefensión.
-Cierra la puerta- dijo Don Pablo mientras se dirigía a una especie de bar clásico donde ya tenía servido un coñac. Su voz, no por tenue y amigable era menos autoritaria.
Los pocos años de Marina fueron insuficiente oposición ante la omnipotencia del viejo que la invitaba a sentarse con ademanes que hasta a Marina le parecieron exagerados. Las gafas verdes ya no estaban; sin embargo, la mirada directa del viejo, lejos de tranquilizarla, hacía palpitar cada vez con más fuerza su corazón joven pero atemorizado.
-Te he hecho venir, Marina… ¿no es ese tu nombre? para entregarte mi regalo de boda. Tu padre fue a verme y me dijo que deseas casarte con Juan. Sabes que tengo por costumbre hacer un regalo a las muchachas de Pozo Grande cuando son desposadas como Dios manda. Es mi deseo que, además del obsequio que siempre hago a las chicas, tú recibas otro muy especial, porque me caes bien y porque estimo mucho a tu padre.
Marina comenzó a tranquilizarse, aunque pensó por un instante que si estimaba mucho a Damián debía ser él el destinatario de sus regalos. Pero fue un instante, y volvió a la realidad más apacible porque en la voz del Amo creyó encontrar un halo de sinceridad. Entonces ella no sabía que la sinceridad se confunde a menudo con la hipocresía. Don Pablo le entregó dos enormes cajas forradas en celofán, llenas de manteles ribeteados que eran una ofensa para la humilde mesa donde ella los extendería; había también toallas para un cuarto de baño que ella no vería nunca ni en el cine, juegos de sábanas para una cama que acaso debiera llevar dosel… Luego otra caja más pequeña, semiabierta y con tapa transparente a través de la cual se podía ver un blanquísimo traje de novia como el que Marina había visto alguna vez en alguna vieja revista de figurines que su hermano le había traído de la ciudad. Por aquellos años, las aparceras se casaban con traje corto y negro; con mayor razón si, como era el caso de Marina, recordaban a una madre muerta pocos años atrás. Aunque no llevasen luto de continuo, el traje de boda sería negro.
-No, señor, esto no puedo ponérmelo, mi padre se ofendería -dijo ella con timidez insolente que casi molestó al viejo.
-Tu madre se alegrará al verte desde el cielo tan hermosa con ese vestido -argumentó Don Pablo-; en cuanto a Damián, déjalo de mi cuenta, no rechistará si sabe que es mi voluntad que te cases de blanco.
Marina lloró. Pensaba en su madre, en lo bella que estaría con aquel vestido, en la cara de Juan cuando la viese vestida como las novias de los figurines, pensó en su futura felicidad que comenzaría dentro de aquel traje largo y precioso.
-Vamos, vamos, déjate de lágrimas -la intentó tranquilizar Don Pablo- no llores, que no hay motivo.
Marina respiró hondo y logró contener el llanto, aunque por dentro seguía emocionada, sobre todo cuando recordaba a su madre y la entereza de su padre al que ella le intuía una vida corta, pues no en vano se le empezaban a notar los estragos de la enfermedad.
-Así me gusta -dijo el dueño de Pozo Grande-, ahora pruébatelo por si hay que hacerle algún ajuste, ya sabes que estos vestidos deben ser hechos a medida.
La muchacha no se atrevió a dar una negativa. Sentía miedo, emoción y agradecimiento. Pasó con resolución a una habitación contigua en aquel laberinto de estancias que era Pozo Grande y se metió en aquella fronda de gasas, encajes, tules y rasos. En el espejo se encontró realmente más bella que cualquier figurín que ella hubiera visto. El traje le quedaba justo, como si lo hubiesen cortado para ella. Parecía una princesa de los cuentos de hadas que la hija del mayordomo leía y ella deletreaba. Regresó a la sala donde Don Pablo la esperaba; estaba enrojecida por el rubor de la timidez y el sofoco de la emoción. Nuevas lágrimas fluyeron a sus ojos. Don Pablo, cual caballero albo de uno de los cuentos que ella imaginaba, la rodeó de palabras paternales, le secó el llanto con un finísimo pañuelo de olor masculino y francés y la besó en la frente. Fue entonces cuando Marina empezó a sentir un explosivo sentimiento, que era mezcla de ternura, sumisión y respeto. Tembló.
Siguió inmóvil, con los ojos cerrados y los brazos caídos. Don Pablo reanudó sus caricias, apenas interrumpidas. La besó en el cuello. Marina quiso decir algo pero los labios del viejo acallaron los suyos. Pensó revolverse, pero ¿cómo rebelarse ante la omnipotencia? Pensó, pensó, pensó. Luego sólo pensó que debía pensar, y llegó un momento en que hasta el pensamiento se le aquietó. Otra vez la noria de sensaciones y pensamientos la paralizaban como la noche en que sacó a bailar a Juan. Las expertas manos de Don Pablo la condujeron a un estado nuevo para ella. Casi le despertó el deseo. Era un estado involuntario pero placentero. Acaso no pudo darse cuenta -o no quiso- de que estaba desnuda, tendida sobre el sofá inmaculado. Asistía como en el cine destechado del pueblo a la excitación de una muchacha en brazos de un viejo que la envolvía con su rito amoroso, exacto, científico. Después, la chica de la película desapareció bajo el rugoso cuerpo del anciano que la quemaba con su piel discontinua y ardiente. No vio más.
Nunca pudo recordar los detalles. Los minutos que transcurrieron entre aquella escena y la que le mostraba a la chica en el camino de regreso a su casa desaparecieron de su memoria. La muchacha andaba por la orilla de la carretera rodeada de un silencio de corcho, de una quietud absoluta que le había parado la reflexión. Llevaba bajo el brazo dos enormes cajas envueltas en celofán y otra más pequeña, con tapa transparente, suelta encima de las otras. Los chiquillos reunían leña para el fuego y cacharros para ir a coger ranas al charco del desaguadero del pozo. Y así acabaría la jornada, en silencio, como si hubiera perdido el alma.
Juan llegaría al atardecer. Marina, de espaldas a la pared, miraría el fuego mientras él, respetuoso pero intuyendo que algo extraño sucedía, intentaría acariciarla poniendo en su hombro aquella mano fuerte con permanente olor a azufre.
-Cosas mías, Juan, cosas mías- le diría ella cuando él se atreviera a preguntarle por su ausente y nuevo modo de estar.
-Cosas mía, Juan, cosas mías, haces unas preguntas…
EL AS DE ESPADAS
CONTENIDA EN EL LIBRO
TRÍPTICO DE FUEGO
Emilio González Déniz
(Canarias 2008)
De cada una de las viviendas salió una luz. Las veredas confluían en el paso del camino real. Pronto todo el valle fue un rosario de faroles, linternas, hachones y luces de carburo que enseguida se dieron cita en la plaza. Cada uno de los vecinos venía pertrechado de un arma, ya fuera escopeta de caza, cuchillo labrador o simple hoz de acero templado por Quintín. Otros enarbolaban crucifijos, medallas de San Miguel Arcángel, escapularios de la Virgen del Carmen o cualquier otro exvoto que gozara de su devoción. Las mujeres y los niños también acudían a una cita que nadie había convenido pero a la que todos se sentían invitados. Sólo Natalia Castilla y Paulina Chazna estarían ausentes de la asamblea, empeña-das como estaban en reanimar a Olimpia.
Gabriel Hernández miraba la llegada de los ríos desembocando el mar de confusión que era la plaza. La complacencia que se reflejaba en su rostros parecía más la de un jugador que acaba de ganar una partida que la de un hombre temeroso de Dios, y por ende del demonio, que según su parecer se había personado en el valle. Pocos faltaban a la cita, y eso era conveniente según El Monje porque así habría más espíritus para luchar contra el diablo. Se hacía tan necesaria la sabiduría más experta como el rezo del más inocente de los niños. Allí estaban todos, desde el más joven al más anciano, todos a una igual que aquel lejano domingo en que, a la salida de misa, se reunieron para rezar juntos el Angelus y desear suerte a Gabriel en su expedición espeleológica a la Cueva del Infierno.
Después de muchos años, Gabriel había vuelto a ser el hombre entero al tiempo que insondable que siempre había atemorizado de algún modo a los vecinos de Arigua; aquella noche acaso también estaban todos allí para no contradecirse con él. A medida que se llenaba la plaza fueron aumentando los murmullos, las exclamaciones y los paseos en círculo. Una vez que El Monje estimó que era el momento, alzó las manos y lanzó un grito que desgarró el rumor monótono y el miedo de los lugareños; un grito que en cualquier otra situación hubiera levantado risas por ridículo y anacrónico, pero que en tales circunstancias sobrecogió el corazón de los presentes:
-¿¡Quién como Dios!?- clamó El Monje, presa ya de tal convencimiento que no le era necesario interpretar.
Aquel grito había sido repetido cada año desde el altar por Don Arcadio, en cada una de las funciones solemnes del día de San Miguel Arcángel. Nunca había sonado tan real, como si el propio Jefe de los ángeles se hubiera encarnado en Gabriel, nombre de ángel anunciador, para reclutar desde su garganta espíritus armados para vencer al maligno. En aquel momento la sangre se heló en las venas de los presentes cuando desde sus oídos atónitos percibieron acaso el sonido de una trompeta que provenía del camino real. El tararí sonó nítido, y se engrandeció en los corazones del miedo. Ninguno de los presente hubiera podido jurar que la oyó pero todos actuaron como si aquella hubiera sido la señal. Aún hoy es difícil separar lo que ocurrió realmente y lo que aconteció en el miedo colectivo de los presentes.
-¡Es la trompeta del Juicio Final! -gimió temerosa Luisa Toledo, cuyo miedo al infierno era infinitamente mayor que el que le inspiraba su marido Fabio Rey, quien por una vez no la recriminó porque acaso no pudo escucharla desde su pánico.
Ya el miedo era pavor incontrolado cuando Julián Chazna volvió a entrar en la plaza a lomos de su montura, soplando su vieja trompeta Fergusson & Fergusson. El grupo se hizo más compacto; los jornaleros de Don Celso Monagas hicieron una piña en torno a Dacio Rey; los pequeños propietarios, celosos de su independencia, quisieron retirarse hasta la puerta de la tienda de Simeón Castilla, intermediario y defensor de sus cosechas en la capital. A la izquierda, amarrado a un horcón de palo virgen, el secular alazán creado por Dios para el servicio de Julián Chazna intentaba hociquear la hierba reseca incomodado por el barbuquejo.
Sentado junto al patriarca de Arigua, Doramas Toledo compartía el tabaco entre su pipa artesanal y la vieja cachimba inglesa que el viejo había comprado en La Habana el mismo día que emprendió el retorno. A la desesperada, Quintín Silva pudo al fin hacerse oír por los vecinos. Su voz, afónica y casi ininteligible, sonaba con cansancio pero firme. Medía sus palabras para que no dejasen resquicio por donde El Monje pudiera rebatirlas.
-Amigos: -comenzó diciendo en tono apacible para dar idea de su seguridad frente al histerismo de Gabriel- yo no creo en Dios, por lo tanto tampoco en el diablo. No es la primera vez que en este barranco suceden cosas aparentemente inexplica-bles y que en seguida han sido tachadas de sobrenaturales. De todas ellas, acaso la que más fácil explicación tenga es la que nos ha congregado aquí esta noche porque creo que es una simple acción criminal de la cual desconocemos su autor. No es racional que cada vez que algo malo sucede y no se sepa enseguida quién ha sido el causante se le eche las culpas al diablo de los infiernos. No sé qué es lo que realmente ha pasado, pero sé que puede explicarse después de que las autoridades lo investiguen. Sé que me tiene por hereje, pero también los herejes, los ateos y los comunistas tienen cabeza con la que pensar. Yo no creo que Olimpia y Camilo hayan estado nunca poseídos por el demonio; la muchacha está enferma y el chico es corto de entendimiento y cerrado en sus mientes. Si ahora abrimos la puesta de la ermita y registramos bien los restos de la imagen que dicen está hecha trizas, tal vez encontremos también una explicación lógica. Y si no la encontramos yo les aseguro que la tiene.
-Quien de verdad existe y ahora mismo lo estamos percibiendo es el demonio- dijo El Monje sin más argumentos que su idea fija, inamovible por cualquier razón externa.
-Ciertamente es una desgracia que violenten a una muchacha en la víspera de su boda -prosiguió Quintín haciendo caso omiso a las palabras de Gabriel-, pero no causada por el maligno. Que yo sepa, quienes fuerzan a las mujeres suelen ser hombres de carne y hueso como usted y como yo.
Esta comparación no pareció agradar mucho al Monje a juzgar por la mueca de su rostro.
-Los espíritus, buenos o malos, se dedican a otros menesteres -continuó el forjador-; además, he oído que carecen de cuerpo. Pero será mejor que les explique este extremo el joven seminarista que Don Arcadio nos ha enviado para preparar la función de mañana.
Me cogió por sorpresa la indicación de Quintín Silva. Ante aquella turba descompuesta no sabía cómo encauzar mis palabras para que hicieran regresar la razón a aquellas mentes enloquecidas de pura confusión. El Monje no opuso resistencia porque sabía que si yo fallaba, cosa bastante probable dada mi corta experiencia y nulo conocimiento en el trato con muchedumbres enardecidas, su victoria sería indiscutible. Sabía que debía decir cosas que hicieran bajar la disputa a términos terrenales; yo sí creía en Dios y por ende en Lucifer pero me veía en la obligación de aliarme con el ateo Quintín Silva. No encontraba por ninguna parte razones para creer que el diablo tuviera algo que ver en el asunto. Para no echarme encima a la multitud, me remití a los poderes terrenos y eclesiásticos que debían intervenir en la solución de aquel enredo.
-Es posible que el diablo haya estado aquí esta tarde -dije para ver si lograba llevar a la gente de la locura a la razón-; es posible también que haya sido él mismo o alguien poseído por su maldad quien haya hecho el acto criminal que a todos nos indigna. En realidad, a nosotros lo único que nos cumple en este momento es poner los hechos en conocimiento del párroco de Canales y de las autoridades. Si el hecho es terrenal, será resuelto por guardias y jueces, si es sobrenatural Don Arcadio dispondrá. La Iglesia es muy cuidadosa en asuntos de esta índole, y tendría que ser el obispado el que iniciara cualquier vía. Por favor, esperemos y actuemos rápidamente en dar los avisos a la costa.
Y se me acabaron las palabras. Era terrible que en aquellos momentos de tensión fuera yo el máximo representante de la Santa Madre Iglesia. En asuntos tan directos y controvertidos me hu-biera gustado ver al Santo Padre (debe perdonarme Su Ilustrísima este atrevimiento pero eso es lo que pensé en aquel momento de impotencia).
ALMIZCLE
CONTENIDA EN EL LIBRO
TRÍPTICO DE FUEGO
Emilio González Déniz
(Canarias 2008)
La noche se había enfriado con la madrugada. Algunos aguantaron hasta que el cielo empezó a enrojecer. Después se fueron todos a tomar chocolate con churros a una cafetería cercana a la plaza del mercado. Me sentía tan borracho que decidí no acompañarles. Cuando me quedé solo opté por dormir hasta que regresaran y luego irme a casa. Antes de cinco minutos dormía profundamente en la cama de Octavio.
Un ruido que debió ser el giro de la llave en la cerradura me despertó. Unos segundos después, contra las primeras luces del alba, se recortaba en la puerta del dormitorio la excitante figura de una mujer morena, perfecta casi como Electra, vestida a la usanza aborigen, con ropa de arpillera y sandalias de piel de cabra. Llevaba el pelo suelto, hecho bucles naturales sobre los hombros, uno de los cuales lucía desnudo. Ceñía su frente con una diadema de conchas marinas; no pude ver su rostro, que se adivinaba hermoso, porque lo llevaba oculto tras una capa de pintura azulada con dibujos de purpurina plateada. Sus ojos se escondían bajo un antifaz azul y plata. Su elegancia evocaba la nobleza de las naturales durante la conquista de la isla por los castellanos del siglo XV. Sin duda era una princesa.
-¿Duermes todavía?- dijo la aparición con voz impostada para que no la reconociera.
-¿Dónde está Octavio?- pregunté a mi vez.
-Por ahí, levántate, haré café.
Seguí acostado; al poco tiempo volvió de la cocina, más enigmática que antes, con dos tazas de café. Le pregunté su nombre; ella, que seguramente no había pensado mantener indefinidamente el anonimato, al ver que no la reconocía, se mantuvo en su papel y en su voz de falsete:
-Soy Tara, princesa de esta isla.
-No, es serio, dime quien eres.
-Ya te lo he dicho, oh navegante del reino de Isis. Soy una princesa aborigen que se te ofrece como obsequio de esta tierra de palmeras. No me tomes por objeto de placer sino como ser vivo, regalo de la naturaleza, el mismo regalo que tú significas para mí.
-Sin bromas, dime tu nombre.
-Tara.
-Vale, vale- dije ya siguiéndole la chanza- tú eres Tara y yo Kalikatres.
Aceptó el juego, aunque ella llevaba ventaja porque sabía quien era yo. Como en un sueño, Tara se despojó de sus ropas de arpillera, tiró muy lejos las sandalias y se quitó con cuidado su diadema de conchas. Luego hizo que yo le bajase la anacrónica ropa interior que ceñía sus caderas; contemplé su cuerpo desnudo y deseé ver su rostro.
Me lo impidió:
-No descubras mi faz o caerá sobre ti la más terrible de las maldiciones -dijo con solemnidad que ya no me pareció broma carnavalesca.
Entregado al placer de aquel cuerpo, al sabor agridulce de unos labios que se escapaban de la máscara de purpurina, olvidé hasta mi nombre y pude culminar mis ansias en las entrañas de una mujer por vez primera hasta entonces. No pensé en Electra; fui sólo un hombre entregado al placer con una princesa, tal vez otra diosa, que gemía también de gozo carnal. El sol nos encontró abrazados, haciendo un alto para luego reemprender el camino del amor. Volví a entregarme una y otra vez a Tara; mis fuerzas, lejos de agotarse se renovaban. Por fin dormimos hasta el mediodía. Tal vez Octavio llegó durante el sueño y volvió a marcharse. El calor nos hizo despertar sudando, y más sudamos cuando volvimos a entrar uno en el otro por última vez. Nos duchamos por turnos. Yo pasé primero y regresé al dormitorio en busca de mis ropas normales. Tara se duchó el cuerpo, pero dejó en su cara la máscara de pintura, ya destrozada pero que le salvaguardaba la identidad. Tampoco entonces me dijo quien era realmente y nunca lo he sabido; empiezo a creer que en verdad fue una aparición, tal vez un bello sueño.
Salimos juntos a la calle.
-Dime ahora quién eres -insistí.
-Tara- y advertí una sonrisa debajo de su máscara. Salió corriendo detrás de un taxi que pasaba a marcha lenta. El coche se detuvo y ella subió. Antes de cerrar la puerta volvió a besarme ante la incomodidad escandalizada del taxista.
-Kalikatres -me dijo-: cuando llegues a Menfis saluda a Ramsés II de mi parte.
El taxi arrancó. No tenía remedio, sólo era Tara … de pronto reaccioné:
-¡Pero si Ramsés II no es de la IV Dinastía!




El contenido de los comentarios a los blogs también es responsabilidad de la persona que los envía. Por todo ello, no podemos garantizar de ninguna manera la exactitud o verosimilitud de los mensajes enviados.
En los comentarios a los blogs no se permite el envío de mensajes de contenido sexista, racista, o que impliquen cualquier otro tipo de discriminación. Tampoco se permitirán mensajes difamatorios, ofensivos, ya sea en palabra o forma, que afecten a la vida privada de otras personas, que supongan amenazas, o cuyos contenidos impliquen la violación de cualquier ley española. Esto incluye los mensajes con contenidos protegidos por derechos de autor, a no ser que la persona que envía el mensaje sea la propietaria de dichos derechos.