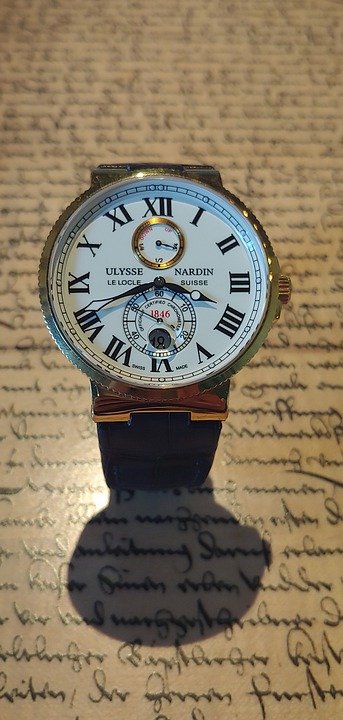Para entender el conflicto moral debemos recurrir al desarrollo moral en el ser humano. Hay todo un proceso evolutivo para el desarrollo del juicio moral. La concepción de Villegas sitúa este desarrollo sobre un continuum que acabará en la autonomía, siendo este proceso modelado por contextos sociales y culturales. Etapas:
Prenomia
Esta fase se rige por las necesidades básicas del bebé, la cuales no puede satisfacerlas por sí mismo y de ahí, la absoluta dependencia. Esta fase característica de la más tierna infancia, puede encontrarse en la persona adulta siendo una posición moral dominante, particularmente en momentos regresivos de su vida como suele ser la depresión.
Anomía
Se trata de una fase en la que el infante va adquiriendo un sentido de sí y de sus recursos y capacidades para hacer frente al mundo. Un mundo, no obstante que se desarrolla en torno a sí todavía. “ Su pensamiento se desarrolla desde una perspectiva egocéntrica, dado que no puede todavía utilizar fácilmente la perspectiva ajena. El criterio para el bien y el mal se refiere de modo casi exclusivo a las propias necesidades y caprichos. El criterio moral es de tipo a-nómico, establecido al margen de la ley, la cual (…) la percibe como ajena” (Villegas, p. 76). Freud hablará de narcisismo primario.
Heteronomía
El infante durante su desarrollo se encuentra frecuentemente ante la prohibición, la oposición, enfrentándose así a deseos y voluntades diferentes e incluso opuestas a la suya. De esta forma, progresivamente asume la perspectiva ajena, abandonando así su egocentrismo cognitivo y moral. Se descentra de sí mismo. Freud hablará de narcisismo secundario. Va aceptando las reglas del mundo exterior. La asunción de las normas permite el desarrollo de una moral heteróma
Socionomía
En la adolescencia, el infante se encamina hacia la autonomía, acabando así su proceso de individuación. Una nueva estructura se va gestando pero progresivamente, pues aún se conforma a la ley del grupo de pares.: el grupo. Es en esta etapa de identificación al grupo, en un intento por trascender que se agrupan en movimientos sociales, se enamoran. Así las relaciones interpersonales cobran un gran protagonismo: el amor, la amistad, la pertenencia. En este sentido, esta actitud busca fundamentalmente complacer a los demás para ser aceptado. Aparecen los criterios y normas interpersonales. Esta actitud complaciente “puede transformarse fácilmente en oblativa, capaz de dar o amar sin la expectativa de correspondencia inmediata, dispuesto al sacrificio de sí mismo por el bien de los demás” (Ibid, p. 78).
Autonomia
El punto de madurez natural del ser humano. En ella se integrarán los diferentes niveles morales. Ya se tienen claras las necesidades y deseos personales, se tiene la voluntad para alcanzarlos. Existe una mirada crítica hacia las leyes y normas. Hay un reconocimiento así mismo de las necesidades, deseos y voluntades ajenas. Se intenta compatibilizar.
El acto infiel
En la persona infiel, en ciertos casos, parece haber un conflicto moral, un dilema “gestionado” en un entramado de mentiras y ocultaciones. La infidelidad puede en un principio parecer una solución al dilema, pero en realidad representa más una huida.
En términos morales, la infidelidad representa esa regresión a la fase anómica en detrimento de la socionómica y heteronómica. Comportamientos faltos de empatía, sin conciencia, impulsivos en muchos casos, destinados a satisfacer necesidades y deseos individuales, sin sopesar las consecuencias de los actos.
La infidelidad, un falso dilema moral entre una y otra persona, no deja de ser realmente pasar de una dependencia a otra, sin pasar por la libertad de la soledad, por el desarrollo de la autonomía, por miedo en muchísimos casos. La persona infiel parece incapaz de resolver sus propios conflictos y dilemas morales. Y sin embargo se prioriza a sí mismo, pero sin asumir del todo las consecuencias de su posicionamiento anómico.
El carácter moral de estos conflictos también se hace patente en la resolución de los mismos. En primer lugar el “contrato” más o menos tácito o explícito de la fidelidad se realiza en un momento clave de la conformación de la pareja: el amor romántico. Cuando este se confirmó parecía ser una situación espontánea, más o menos, libremente. Con el transcurrir del tiempo, en situación de infidelidad, la fidelidad se convierte en un traba, un impedimento, algo constrictivo, obligatorio. La persona infiel transforma su percepción de la fidelidad pasando ésta de ser percibida como un medio para un fin: la pareja, la familia. Hay una metamorfosis del acepto y renuncio.
Para la persona en el momento de la infidelidad, estar con la pareja oficial o en familia es vivido como una obligación. Piensan que no quieren estar allí, que no les apetece. Así, estar en pareja cuando no se quiere se vuelve incongruente. De ahí tanta ansiedad en algunos casos. Ante esta incongruencia, las ganas de huir, de escapar de esta situación subjetiva y aparentemente vivida o percibida como sin salida, desemboca en una especie de paradoja. La rabia y la frustración pueden ser vividas como una imposición de una limitación representada por la persona cónyuge oficial, vivenciada más como enemigo.
Este pasaje de una percepción inicial de no querer, a una subjetiva de no poder parece reflejar una mala integración de la anomía y la heternomía. Las condiciones de limitación que antes servían para un fin, formar una pareja o familia, se convierten en fuente de frustración de una espontaneidad surgida de la atracción por otra person. Anímicamente la persona siente su propia incongruencia que irá desapareciendo conforme construya su propio autoengaño y justificación que le permitirá pasar al acto infiel. La mentira en la infidelidad, tiene como objetivo cristalizar el autoengaño que le permita a la persona infiel poder vivir la dualidad disociada y sin conflicto de ningún tipo.
El proceso de habituación a la mentira permite a la persona infiel irse, desapegarse más o menos progresivamente desprendiéndose de la empatía y la conciencia no solo ante las personas afectadas (cónyuge oficial y amante), sino ante sí misma. La respuesta emocional normal ante una situación de tal envergadura va dejando de producirse, va extinguiéndose a base de habituarse a la mentira, y de alguna manera, empieza a haber una ausencia de sentimientos de culpa, remordimientos, conciencia. En otras palabras, la persona infiel va entrenándose en la deshonestidad de tal manera que como resultado de ese entrenamiento, se va volviendo insensible. El fenómeno de la habituación a la mentira, va progresivamente anestesiando la conciencia. Por ello, a la persona infiel le va resultando cada vez más fácil llevar esa dualidad. Se va acomodando a la situación hasta en muchos casos, “hacerse” pillar. La mentira se va volviendo un estilo de (doble) vida. Ello les permite “normalizar” la infidelidad cuando no minimizar o tachar a la otra persona de celosa o paranoica. Es todo un proceso de entrenamiento que desensibiliza, hasta llegar a no reaccionar emocionalmente. Quizás por ello, la infidelidad sea un antidepresivo sin la cual, la depresión emergería.
Mentir requiere así una frialdad emocional. Incapaces de empatizar, las personas en acto de infidelidad no ven, no contemplan las consecuencias de sus actos sobre los demás, perdiendo así una cierta humanidad. La disonancia cognitiva va despareciendo a medida que la persona infiel practica la mentira, la ocultación y el engaño. Ahora bien, el límite del engaño y ocultación en la infidelidad estará hasta donde puedan seguir sintiéndose personas honestas. Por eso habrá algunas personas que llegado el caso, en un arrebato de “falsa” honestidad anuncien a sus parejas que se han enamorado y que quieren romper. Lo que no contarán es todo lo que ha sucedido y desde cuando hasta llegar a ese punto.
En realidad se crea una tolerancia y de esa forma, el cerebro ya no emite ningún tipo de reacción emocional. Durante esta etapa, la persona en acto de infidelidad ha ido intimando con la persona amante hasta consolidar una futura relación. Y ahora, si que la persona infiel puede “soltar amarras”.
Por ello, la terapéutica en estos casos está orientada a reconstruir la situación, en el caso de que decida quedarse en la pareja o volver con está, a reconstruir dicha situación como algo libre y voluntariamente escogido, recordando la finalidad y aceptando la responsabilidad, de que en toda decisión, se acepta y también se renuncia. Ello supone volver a recorrer las fases del desarrollo moral, evolucionar desde la anomía hasta la autonomía, para lo que la aceptación de la responsabilidad de los actos y sus consecuencias, resulta fundamental. El conflicto en el ego, entre anomía (sin ley) y el superyó (heteronomía) fruto del acuerdo de fidelidad que restringe el abanico relacional, puede resolverse si la persona accede a cuestionarse. Es lo que en muchas situaciones se produce en la terapia cuando la persona infiel decide quedarse en la pareja. Paradójicamente, ante la amenaza de la pérdida de la pareja “oficial”, el supuesto conflicto desaparece, con mucho trabajo. Conflicto que solo ha existido en la persona infiel en todo momento y que en muchos casos ha sido eyectado de la conciencia haciendo recaer la frustración del acuerdo en la persona cónyuge oficial.