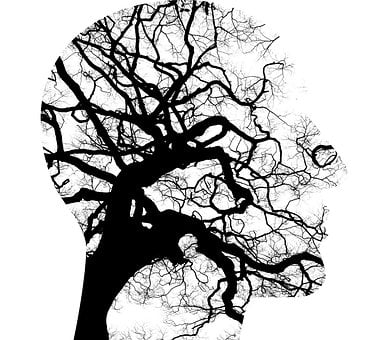Acerca del significado de resiliencia: la importancia de la capacidad vincular afectiva en los orígenes del concepto
“Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie” (Dúo dinámico)
El término resiliencia se utiliza en psicología desde mediados del siglo XX con un significado preciso y en un contexto muy concreto. Hablaríamos de una facultad encontrada en ciertos infantes que favorecería la superación de diferentes traumatismos como duelo precoz, abandono, maltrato, violencia sexual, guerras… en el contexto europeo de postguerra.
A partir del siglo XXI se va perdiendo su significado original, y el término empieza a utilizarse como sinónimo de adaptación, superación, integración, positivismo… Todo ello ha llevado a un cúmulo de confusiones debido a esta falta de rigor en el uso del término -llamar a las cosas por su nombre en el ámbito de la ciencia tiene entre otras funciones la de diferenciar los fenómenos estudiados así como distinguirlos-.
En realidad empezó a estudiarse este fenómeno por su carácter excepcional al observar que no todas las personas que habían sufrido traumatismos, lograban ser resilientes, o sea, superarlos saliendo fortalecid@s. De la observación en la evolución de las personas traumatizadas, se concluyó que la resiliencia se desarrollaba en etapas tempranas, y que en la materialización de esa capacidad, intervenían tanto factores personales como contextuales.
Comenzaré por señalar algunos hitos importantes en este devenir del concepto en su contexto, terminando por dar algunas pinceladas sobre lo que deberíamos aprender para desarrollar dicha capacidad.
El término resiliencia proviene de la física y designa la aptitud de un cuerpo para resistir un choque. Por lo tanto, es un término que en su origen hace referencia a la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse, recuperando su forma original.
En el siglo XX el término resiliencia tal y como se utiliza en psicología fue utilizado por el novelista André Maurois en la novela “Lélia ou la vie de George Sand” (1952) para resaltar la reacción de la protagonista ante la muerte de su nieto: una actitud de soprendente elasticidad que le permite afrontar el duelo de manera extraña para sus amistades. Una actitud que no solo se refleja durante el duelo, sino a lo largo de toda su vida; una actitud nada común basada en el optimismo, el humor, la alegría, la espiritualidad, la fe, la sublimación, una red social de apoyo y sobre todo, una actitud particular ante el sufrimiento y el dolor.
Fue el psicoanalista inglés John Bowlby, pionero en la teoría del apego y centrándose fundamentalmente en el desarrollo infantil, el que introduce este término en su citada teoría. En ella señalaba que la capacidad para hacer frente a situaciones estresantes, es influida por un patrón de apego o vínculo que las personas desarrollan durante el primer año de vida con la figura cuidadora. Y es esta capacidad vincular afectiva donde parece encontrarse uno de los orígenes de la resiliencia.
Durante los años cincuenta, las investigaciones sobre resiliencia progresan, utilizando protocolos de investigación longitudinales y epidemiológicos, poniendo en evidencia a infantes que a pesar de vivir situaciones de adversidad crónica -trauma-, consiguen presentar un desarrollo normal.
El concepto será desarrollado en la psicología francesa psicoanalítica de los años 90 por el neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, tras la publicación del libro Un merveilleux malheur. El éxito de esta noción posiblemente se deba a su mensaje de esperanza: según este autor, la desgracia o desdicha no es un destino; no es algo irremediablemente escrito en la vida y por lo tanto, podemos salir de ello. A partir de su obra, la resiliencia será entendida más como un proceso en donde intervienen factores culturales tanto como individuales, pudiendo por tanto ser desarrollado por todas las personas en momentos dados, que como una capacidad individual.
La ampliación de este concepto abre la veda y las investigaciones se ramifican no solo en psicología sino también en disciplinas de las ciencias sociales, dando como resultado la incorporación al concepto de resiliencia de nuevos significados como la capacidad de vivir y desarrollarse a pesar del estrés sufrido o de la adversidad, evitando desembocar en un desarrollo socialmente truncado. El significado se aplica ya a comunidades, poblaciones, países…
Y actualmente, proliferan grupos de trabajo multidisciplinares que incorporan el concepto de resiliencia a nuevas realidades como el alzeheimer, la demografía, el urbanismo… En estos nuevos contextos, la resiliencia se concibe en términos de proceso para volver a un equilibrio anterior, o como la capacidad de sortear perturbaciones y persistir en el tiempo o bien, como la capacidad de una territorio para hacer frente a una amenaza externa. El significado atribuido a resiliencia que más aparece, llegando casi a considerarse un sinónimo es el de adaptación.
Sin llegar a un consenso, vemos que todas estas nuevas, variadas, dinámicas y flexibles acepciones se van alejando del significado original del término, lo que probablemente necesitaría de explicaciones más rigurosas, así como acuñar nuevos términos que expliquen mejor la emergente realidad, evitando la perversión del concepto. Este tipo de deslices constituye uno de los motivos por el cual la significación de dicho término ha sido cuestionada, al haber perdido el sentido que tiene desde su origen, situado en un contexto de la segunda postguerra. En efecto, desde los años 50, se están haciendo estudios sobre una capacidad sobresaliente y nada común en infantes que consiguen superar la situación traumática vivida sin que su desarrollo se quede fijado a un estrés postraumático.
En su momento, antes de acuñarse el término resiliencia, se utilizó el de invulnerabilidad. Más tarde a esta capacidad de superación se denominó resiliencia.
Una de las preguntas que más concierne a las investigaciones es cómo es posible llegar a ser resiliente. ¿Cómo es posible que haya personas resilientes ante ciertos eventos traumáticos? ¿Cuál es la esencia de la noción resiliencia?
El primer paso es rechazar ser víctima pasiva de los sucesos. Las personas resilientes son seres heridos en el alma –psique- que transforman su dolor en rabia de vivir. Porque la rabia, emoción positiva además de sana, tiene un potencial transformador y creador importante. Como Dice Arancha Merino en Aprendiendo a vivir, “la rabia nos moviliza y nos permite reaccionar. Sin rabia no habría vitalidad ni movimientos”. La auténtica rabia nos permite accionar y no quedarnos impasibles, así como conectarnos a lo que necesitamos.
Componentes característicos de la resiliencia son: una actitud en donde se mezclan un vínculo especial a la vida y a las personas caracterizado por una empatía, una alegría de vivir –joie de vivre- concretada en el sentido del humor, una actitud de aceptación existencial ante la vida, pudiendo asemejarse al desapego y, tal vez, una profunda aceptación de la compleja condición humana. Todo ello parece liberar la mente de ciertos pensamientos encombrantes, despejándola y orientándola hacia procesos creativos que permiten trascender las traumáticas situaciones de la vida que tanto parecen bloquear al común de los mortales.
Del estudio de personas y poblaciones resilientes, gran variedad de autores persisten en la idea de que es posible adquirir y aprender esta cualidad, requiriendo para ello ambientes optimistas, que estimulen la curiosidad y la creatividad, siendo la base las relaciones socio-afectivas. En este sentido, la resiliencia hace referencia al éxito más allá de la vulnerabilidad de los contextos vitales. Resilientes son los seres humanos que logran salir adelante a pesar de la adversidad pero no de cualquier manera; son aquellas personas que consiguen sacar adelante su proyecto de vida enraizado en una red social de apoyo que lo convertirán en un ciudadano conectado tanto consigo mismo como con su comunidad; es un ciudadano responsable, en el sentido de responder a las necesidades de realización con una mirada global y no atomizada de lo humano, capaz de proyectarse más allá de lo desestabilizante.
En ese caso, lo que parecía en el siglo pasado una capacidad reservada a unas cuantas personas, en este siglo, se está convirtiendo en una parte del desarrollo humano, en tanto que realidad compleja, dinámica y dialéctica, que permitiría darle una continuidad a través de los cambios, ya se trate de rupturas o transiciones, además de dotar de un sentido a la adversidad. En definitiva, la resiliencia permitiría hoy transformar viejos dualismos en una unidad con todas las dimensiones humanas integradas, superando así tanto el reduccionismo como el determinismo condicionante.
De los variados estudios sobre la resiliencia, algunos autores han señalado cualidades y atributos esenciales, entre los cuales se destacan:
- Autoconocimiento y autoestima
Saber quiénes somos, nuestras fuerzas, cualidades y virtudes, así como nuestras debilidades y limitaciones nos proporciona una idea realista, además de fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza.
- Empatía
Esa capacidad para entender y comprender a los demás a través del ejercicio de ponernos en su lugar resulta ser un hábito resiliente en cuanto a que nos permite reflexionar antes de actuar.
- Autonomia
La facultad que tienen las personas de obrar según su criterio, independientemente de la opinión de otras, ayuda a desarrollar poder y nos fortalece para movernos hacia la acción.
- Afrontamiento positivo ante la adversidad
No instalarse en la queja, nos permite superar la situación dolorosa extrayendo un aprendizaje que nos haga crecer y madurar.
- Conciencia del presente y optimismo
Vivir en el tiempo presente sin la culpa del pasado o sin la incertidumbre del futuro permite disfrutar de las situaciones que se desarrollan en la vida.
- Flexibilidad y perseverancia
La rigidez indica estar atrapado en patrones inamovibles ya sean de pensamiento o de acción. La flexibilidad ayuda al cambio, transformando patrones según las circunstancias.
Mantenerse firmes y constantes para realizarnos, a pesar de lo que ocurra, es difícil sin la fuerza que da la voluntad.
- Sociabilidad
Cultivar las relaciones sociales significa fundamentalmente cuidar, tratar con mimo, con cariño y no como si el ser humano fuera algo cosificable, intercambiable, mercancía.
- Tolerancia a la frustración y a la incertidumbre
Reaccionar adaptándose cuando las cosas no salen como se quiere o planifican, aceptar la incertidumbre y el hecho de que no controlamos prácticamente nada, resulta ser una premisa importante de cara a superar situaciones de estrés. Para ello, conviene acostumbrarse a soltar, a desapegarse de aquello que resulta ser un lastre en nuestra evolución
A modo de conclusión, resiliencia no significa ni es sinónimo de adaptación al medio. Tampoco se trata de un término con múltiples significados y tampoco de un término comodín y multiusos. Al contrario, en su origen tuvo un significado muy concreto y fue la capacidad que demostraron algunas personas para superar traumas sufridos en la niñez. Una capacidad, más innata que adquirida, más parecida a un don que a la adaptación. Una capacidad que sorprendió justamente por su originalidad y creatividad, permitiendo una calidad de vida posterior al trauma, en lugar de lograr la mera supervivencia. Confío haber aportado algo de luz a la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia. En caso de que aceptemos que es algo que podemos desarrollar, en un contexto cambiante y lleno de adversidades como lo que estamos viviendo actualmente sin ir más allá, la educación emocional podría favorecer la creación de ambientes propicios para cultivar dicha cualidad.